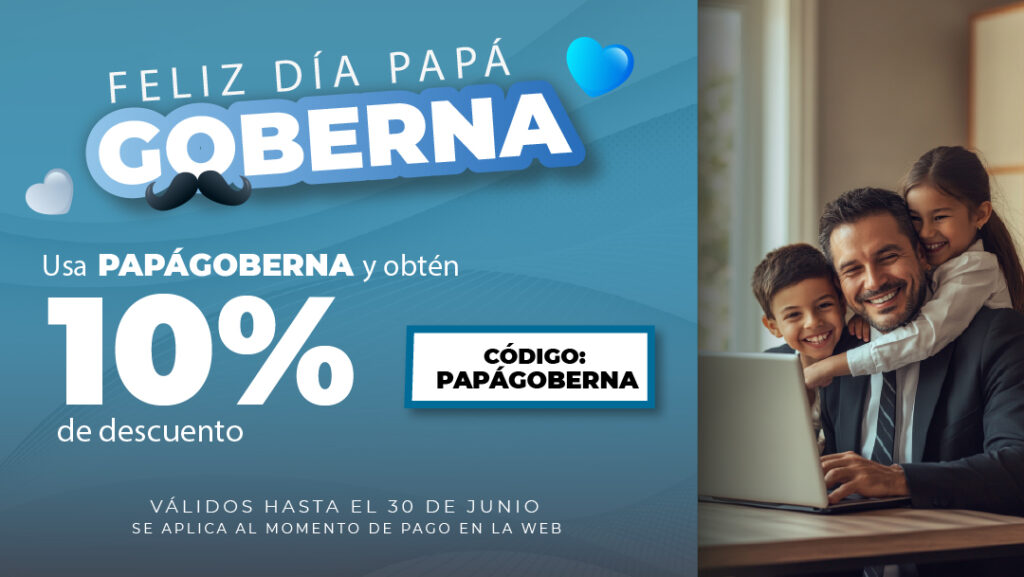Hablar de las corrientes nacionalistas y fascistas del Perú es explorar un terreno donde la identidad, el poder y la historia se entrelazan de manera compleja. A diferencia de las tradicionales divisiones entre izquierda y derecha, estas corrientes han apelado a lo emocional, lo simbólico y lo cultural como motor de transformación social a partir de ciertos criterios universalistas. Desde los discursos que reivindican el legado andino hasta aquellos que se aferran a ideales corporativistas, el nacionalismo peruano ha adoptado formas contradictorias, entre lo indigenista y lo hispánico, entre el militarismo y el populismo. En este espectro, el fascismo encontró espacios para desarrollarse, adaptándose a las realidades peruanas con diferentes rostros a lo largo del siglo XX.
A diferencia de las corrientes tradicionales que suelen dividirse entre izquierda y derecha, el nacionalismo -y dentro de él una de sus expresiones más fuertes que es el fascismo-, se ha construido como una respuesta doctrinaria y emocional ante el desarraigo, la fragmentación interna y las imposiciones externas: a la modernidad liberal, frente al marxismo, frente a la globalización. Es por este motivo que sus seguidores han optado por denominarlo como Tercera Posición, pues dentro de su mismo espectro va a conservar sus principios, pero tendrán un ala derecha y un ala izquierda. Empero, comparten una raíz: La búsqueda de una identidad nacional sólida en un país históricamente fragmentado.

Ante de empezar, es pertinente hacer una división entre el nacionalismo y el fascismo, ya que, aunque en muchos casos han compartido banderas políticas y enemigos comunes, representan fenómenos distintos tanto en su origen como en sus objetivos. Mientras el nacionalismo puede ser entendido como un amplio espectro de ideas, sentimientos y movimientos que reivindican la identidad nacional y la autodeterminación de los pueblos -desde posiciones culturales hasta políticas de Estado-, el fascismo constituye una corriente ideológica definida, surgida en el siglo XX, que busca instaurar un nuevo orden adaptado a las características particulares de cada nación deslindándose de la izquierda y la derecha, por lo que es llamado como Tercera Posición. A continuación, lo profundizaremos.
El nacionalismo es una corriente política y cultural que pone en el centro la identidad colectiva como fundamento para la organización del Estado y la sociedad. A diferencia del conservadurismo que busca mantener el orden social ya establecido e incorpora el patriotismo -sentimiento de amor por la patria-, el nacionalismo busca articular proyectos políticos -incluso revolucionarios- que respondan a la necesidad de soberanía, unidad y autodeterminación, por lo que se incorpora como base a una ideología, siendo una fuerza de segundo orden. Su fuerza no proviene necesariamente de una doctrina sistematizada, sino de una experiencia compartida y una emoción colectiva que construya el concepto de Nación frente a desafíos como la dominación extranjera, el centralismo o la fragmentación territorial.
Es por ello que, más que una sola ideología, el nacionalismo debe entenderse como un universo de pensamientos, sensibilidades y propuestas políticas -como en su momento distinguimos entre un nacionalismo puramente sentimental y otro científico-. Empero, muchas veces pueden generar tensión entre sí, dado que dos nacionalismos de distintos países pueden entrar en conflicto si alguno de ellos adopta un enfoque chauvinista -entiéndase como el odio a demás naciones- o incorpora el irredentismo como parte de su proyecto, es decir, la reivindicación de territorios perdidos. Del mismo modo, esta tensión se ve con los movimientos independentistas dentro de un Estado consolidado, donde una minoría étnica busca crear una nueva identidad nacional, desafiando la unidad del país madre.
Ante lo descrito, no es correcto equiparar nacionalismo con fascismo, como muchas veces se hace. El fascismo necesariamente es una fuerza de primer orden, por ende una ideología política, y es solo una de las tantas ideas que incorpora el nacionalismo tanto en su estructura discursiva como en su base científica como movimiento -lo profundizaremos en un momento-. El nacionalismo puede ser revolucionario o conservador (pero un conservador no puede ser nacionalista), progresista o reaccionario, popular o elitista. En cambio, su rasgo común es que siempre coloca a la nación —como cuerpo colectivo, en el caso peruano en una versión hispanista, indigenista o peruanista— en el centro. Por eso, todo fascismo es nacionalista, pero no todo nacionalismo es fascista.

El fascismo es una ideología política -fuerza de primer orden- donde se derivan sus ramas de pensamiento que, lejos de ser una mera expresión de autoritarismo, busca una transformación radical de la sociedad a partir de una revolución nacionalista palingenésica -una regeneración que devuelva a la nación su grandeza perdida-. Piero Gayozzo en su paper «Fascism in Peru», explica que el fascismo no es simplemente una reacción, sino una propuesta de modernidad alternativa, que rechaza tanto al liberalismo como al marxismo. A diferencia de otras ideologías con estructuras doctrinales cerradas, el fascismo es profundamente mitológico -mito fundador- y necesita un líder carismático que encarne la voluntad del pueblo. El mito es esencial, pues es uno de sus elementos universalistas.
No obstante, el fascismo no es homogéneo -no es igual para todos- ni todo es universalizable. Mientras que el Fascismo -con mayúscula- alude al caso italiano de Benito Mussolini, que incorporó elementos del sindicalismo revolucionario, el corporativismo y el idealismo alemán (a través de Giovanni Gentile), nace una de de las primeras experiencias de los fascismos -con minúscula-. Cómo sabemos, muchos fascistas fueron socialistas (marxistas) como el mismo Mussolini, empero, tras la reinterpretación del marxismo a través del heroísmo alemán -textos como el de Nietzsche- sentó una parte de la base para un nuevo pensamiento político amparado en los ideales filosóficos de George Sorel, Charles Maurras y la experiencia del Círculo Proudhon y de la guerra.

Es en este espectro lo que conocemos como “fascismos”, en otros países, pueden diferir profundamente. En Alemania, el nazismo incorporó una visión biológica y racialista impulsada por Alfred Rosenberg; en España, el falangismo tuvo un enfoque nacional-católico; y en América Latina, surgieron versiones populistas o indigenistas. Pese a sus diferencias, comparten una base común: ultranacionalismo, antiparlamentarismo, movilización de masas, exaltación del sacrificio, y culto a la jerarquía. Es ante estas experiencias, que se debe catalogar al fascismo como «Tercera Posición», puesto que dentro de su mismo eje envuelve características comunes, pero la idea en concreto puede irse el ala derecha -como el falangismo- y otra para el ala izquierda -como el etnocacerismo que ya veremos-.
El desarrollo de todo esta cuestión requiere un artículo completo debido a su complejidad. Hemos omitido varias cuestiones como la explicación del contexto de la Tercera Posición o la pugna entre idealismo-materialismo y el surgimiento de los «fascismos rojos». Lo que le exigimos al lector es que se despegue de la maleabilidad del término “fascismo” como insulto en la arena política -tanto la izquierda como la derecha tilda de “fascista” a cualquier adversario como si fuera el mal absoluto-. Esta “cacería de fascistas” ha convertido el término en una categoría moral más que analítica. Por lo que en síntesis, el fascismo es un fenómeno moderno, revolucionario, de masas, con voluntad de crear un nuevo orden totalizante desde la nación.

| Elemento | Descripción | Observación |
| Mito | El fascismo se basa en un relato fundacional heroico o legendario (la nación perdida, la grandeza pasada, el renacer del pueblo). | Impulsa una narrativa emocional que sustituye al programa racional. Sin embargo, el enfoque puede ser étnico, racial o espiritual. |
| Nacionalismo | Es el núcleo vertebral del fascismo. Exalta la nación como unidad orgánica superior al individuo o la clase. | Puede adoptar formas étnicas, culturales o cívicas. Es excluyente y, en casos extremos puede mutar al chauvinismo y al imperialismo. |
| La Palingenesia | La idea de «renacimiento nacional». El fascismo no solo quiere conservar, quiere regenerar y refundar la nación desde sus raíces míticas. | Lo diferencia del conservadurismo; tiene un impulso necesariamente revolucionario. |
| Movilización de masas | No es elitista ni pasivo: busca movilizar a la población en torno a un proyecto nacional, con estética y disciplina. | Uniformes, desfiles, cantos y símbolos refuerzan la cohesión. Aún así, no evita que solo hayan fascistas intelectuales. |
| Liderazgo carismático | Un jefe que encarna el alma de la nación y actúa como su voz histórica. La relación es emocional y vertical. | Se impone como figura casi mística, más allá de lo institucional. |
| Antiindividualismo | El individuo no tiene valor fuera de la comunidad nacional. Hay una simbiosis entre el ciudadano y la patria. Toda la vida es lucha. | “Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado.” (Mussolini). |
| Crítica a la modernidad liberal | Rechaza la democracia liberal, el parlamentarismo, el relativismo cultural y el individualismo. | Promueve un modelo alternativo, con orden jerárquico y valores “eternos”. |
| Corporativismo | Sistema donde el Estado organiza y media entre clases sociales en lugar de abolirlas. Es la “tercera posición” entre capitalismo y marxismo en torno al sistema económico, aunque en realidad sería un capitalismo subordinado al Estado (salvo la experiencia de la República Social Italiana que estuvo muy cerca de concretar una socialización nunca antes vista). | En Italia se plasmó en la Carta del Trabajo de 1927. En Alemania se instaura un nuevo patrón para el funcionamiento de la economía conocida como el Patrón Trabajo, además de postular la abolición de la Usura. |
| Estética de sacrificio | Glorificación del heroísmo, el martirio y la entrega absoluta por la nación. | El culto a la muerte heroica es recurrente en todos los fascismos. |
| Anticomunismo y antiliberalismo | Ataca tanto al marxismo como al liberalismo. Considera que ambos disuelven la comunidad nacional. | No siempre es “de derecha”; hay fascismos rojos también que reemplazan la colaboración entre las clases por la lucha de clases. |
Luis E. Valcárcel fue uno de los más influyentes intelectuales del siglo XX peruano y una figura clave en el desarrollo del indigenismo como proyecto de transformación nacional. Nacido en Cusco en 1891, fue historiador, antropólogo y político; pero, sobre todo, un teórico que postuló que el Perú no podía construirse desde la negación de su pasado andino. Su propuesta, distinta al marxismo y al liberalismo, fue una forma de nacionalismo cultural andino que buscaba revalorizar la civilización incaica como base espiritual, histórica y política del país. Lejos de asumir una postura folklorista o integradora, Valcárcel propuso una regeneración profunda del Estado y la sociedad, con el indígena como protagonista de una nueva era civilizatoria.
En su obra más emblemática, Tempestad en los Andes (1927), Valcárcel denuncia la exclusión sistemática de los pueblos originarios por parte de la república criolla, y llama a una “revolución espiritual” que retome los valores éticos y comunitarios del Tahuantinsuyo. Esto lo diferencia de la perspectiva de Mariátegui que consideraba que el problema del indio era económico, no étnico ni espiritual, por lo que Valcárcel si era indigenista. Empero, el pensamiento de Valcárcel no se trataba de restaurar el pasado, sino de reinterpretarlo como base para un modelo alternativo al eurocentrismo dominante -incluso al fascismo europeo-. Su pensamiento, que podríamos denominar como indigenismo revolucionario no marxista, propugnaba lo siguiente:
Este nacionalismo cultural andino influenció a diversas generaciones posteriores, desde el velasquismo tanto en su discurso como en su propaganda, pasando por el discurso y base ideológica del etnocacerismo y en parte al crisolismo -corrientes que profundizaremos más adelante-. No obstante, a diferencia de los movimientos políticos armados o doctrinarios que incorporan una base científica, Valcárcel nunca construyó un partido; su revolución era más profunda: desde la cultura, la educación y la identidad. Hoy, su legado sigue vivo como una de las pocas propuestas ideológicas que buscaron fundar una nación profundamente indígena, basada en la continuidad de su civilización ancestral. Por eso, más que una ideología, su pensamiento puede entenderse como una forma de conciencia histórica nacional.

Según el autor José Lopez Soria en su libro El pensamiento fascista en el Perú, el fascismo peruano no tuvo una expresión unificada como en Europa, pero sí contó con diversas corrientes que, en distintos momentos de la historia, adoptaron los principios de orden, nacionalismo, corporativismo y militarismo. El libro señala que esta ideología en el país se desarrolló en tres variantes principales: el fascismo aristocrático, el fascismo mesocrático y el fascismo popular, cada una con sus propias características y bases sociales. Aunque estos movimientos no lograron consolidarse en el poder, su impacto fue significativo en la configuración del pensamiento autoritario y nacionalista en el país.
El llamado fascismo aristocrático en el Perú tuvo su origen en círculos académicos y élites intelectuales que, durante las primeras décadas del siglo XX, vieron en el fascismo italiano un modelo atractivo para preservar el orden, la jerarquía social y la unidad nacional. Inspirados por el corporativismo de Benito Mussolini y el pensamiento estético-político de Gabriele D’Annunzio, estos grupos identificaban al fascismo como una respuesta eficaz ante el avance del socialismo (marxista) y el liberalismo, corrientes que consideraban amenazas directas al poder tradicional que ejercían. Para ellos, el fascismo no era un proyecto de masas, sino una forma de restaurar el rol dirigente de las personas aptas para gobernar frente al caos social y político.
Uno de los principales referentes fue José de la Riva-Agüero, historiador, ensayista y político que simpatizó con el fascismo italiano como expresión de orden y nacionalismo. Riva-Agüero, influenciado por la figura de D’Annunzio, consideraba que el Perú debía ser gobernado por una aristocracia intelectual y moral que garantizara la unidad nacional a través de un Estado fuerte. Esta perspectiva fue compartida por otros pensadores como Raúl Ferrero Rebagliati, quien también vio en el corporativismo europeo un mecanismo útil para evitar el conflicto de clases. El pensamiento de estos autores llegó a instituciones educativos como la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), pues es por Riva Agüero que esta casa de estudios existe.
Sin embargo, el fascismo aristocrático en el Perú nunca logró convertirse en un movimiento de masas ni estructurarse como fuerza política autónoma. De hecho, la incorporación del catolicismo a su movimiento hizo que se lo tome como un movimiento conservador más, -similar a la alianza que tuvo Mussolini con la iglesia católica, lo que decepcionó a varios izquierdistas que veían con buenos ojos al fascismo, cosa que recién cambiaría tras su experiencia en la República Social Italiana-. Además, su base social estaba limitada a los sectores más cultos, por lo que carecía del elemento movilizador popular que caracteriza a los fascismos en sí mismo.

El fascismo mesocrático surgió en el Perú como una alternativa ideológica promovida principalmente por sectores de la clase media urbana, que veían en el orden fascista europeo una fórmula de escape tanto del dominio oligárquico como del avance del socialismo. Esta corriente se caracterizó por su fuerte carga antiliberal, anticomunista y nacionalista, planteando un modelo de Estado corporativo en el que las clases productivas —trabajadores, empresarios y profesionales— estuvieran organizadas jerárquicamente bajo la tutela de un poder central fuerte. A diferencia del fascismo aristocrático, este no apelaba a una élite tradicional, sino a una nueva clase dirigente surgida de la modernización social y profesionalización de las clases medias.
Uno de sus principales referentes fue Carlos Miró Quesada Laos, quien defendió públicamente la idea de un Estado corporativo inspirado en la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera. Desde su tribuna intelectual, planteaba que el sistema partidario liberal había fracasado en representar los verdaderos intereses nacionales, por lo que debía ser sustituido por una organización vertical del poder. Su visión incluía un Estado que armonizara las tensiones sociales sin caer en la lucha de clases, promoviendo en cambio una idea de “colaboración orgánica” entre los sectores sociales, guiados por un proyecto de unidad nacional. Esta corriente también recibió influencia del nacionalismo europeo de entreguerras, pero con una lectura adaptada a la realidad peruana.
A pesar de su claridad doctrinaria y su capacidad para canalizar cierto malestar social, el fascismo mesocrático no logró consolidarse como una fuerza política estructurada. Sus ideas circularon principalmente en espacios académicos, publicaciones y círculos profesionales, pero carecieron de un liderazgo carismático y de una base popular movilizada. Sin embargo, su legado se mantuvo en el discurso de orden, tecnocracia y meritocracia que varias élites burocráticas adoptaron en el Perú posterior, especialmente durante los regímenes que buscaron una tercera vía -entendida en este contexto de no alinearse ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos- entre el comunismo y el capitalismo liberal, sin abandonar el autoritarismo estatal.

El llamado fascismo popular en el Perú tuvo su punto de partida en 1931 con la fundación de la Unión Revolucionaria (UR) por el entonces presidente Luis Miguel Sánchez Cerro, un militar conservador que, si bien no fue fascista en sentido estricto, estableció las bases de un partido con fuerte discurso nacionalista, militarista y populista. Sánchez Cerro canalizó el malestar social hacia una narrativa de orden y mano dura contra el APRA, apostando por la verticalidad del poder. Su influencia, no obstante, abrió paso para que la UR se convirtiera en el intento más serio de adaptación del fascismo al contexto peruano, ya no desde un enfoque estrictamente conservador, sino con pretensiones de masas, estética propia y organización paramilitar.
Este giro ocurrió bajo el liderazgo de Luis A. Flores, quien asumió la dirección de la UR tras el asesinato de Sánchez Cerro en 1933. Flores transformó la UR en un movimiento de inspiración fascista explícita, tomando como modelo al Partido Nacional Fascista de Mussolini. Impulsó una doctrina corporativista donde el Estado debía ser el árbitro entre empleadores y trabajadores, disolviendo la lucha de clases mediante la creación de estructuras jerárquicas guiadas por un Estado fuerte. Se crearon secciones juveniles con entrenamiento paramilitar, se adoptaron símbolos, uniformes, saludos romanos y un discurso profundamente nacionalista. La retórica de Flores exaltaba la patria, el deber, la disciplina y el sacrificio, convirtiéndose así en el intento más ambicioso de fascismo peruano.

La propuesta de Flores incluía la implantación de un Estado Corporativo donde la sociedad estaría organizada en gremios y sindicatos integrados al aparato estatal, superando la democracia liberal y el parlamentarismo. También promovía un culto al líder carismático como guía moral y político de la nación, siguiendo la idea de que la soberanía no residía en el pueblo disperso, sino en la comunidad orgánica unificada bajo una jefatura. Sin embargo, su proyecto enfrentó resistencias dentro del sistema institucional republicano, especialmente en las Fuerzas Armadas, sectores económicos liberales y la Iglesia, que veían con recelo la radicalización del discurso. El contexto internacional tampoco ayudó, ya que el ascenso del fascismo europeo comenzaba a despertar inquietudes globales.
Finalmente, la Unión Revolucionaria fue proscrita en 1936, tras el fracaso electoral de Luis A. Flores, quien no logró consolidar sus propuestas. Rechazado por la élite política y sin respaldo popular suficiente, fue expulsado a Chile, donde terminó su carrera política. Su caída marcó el fin de la única experiencia concreta de fascismo popular organizado en el Perú. Décadas más tarde, ya en el siglo XXI, algunos sectores intelectuales y nacionalistas -como el grupo Acción Legionaria– intentaron recuperar la esencia ideológica del urrismo, reivindicando elementos de la estética, el discurso y la doctrina, aunque sin tener impacto masivo. Con ello, el urrismo quedó como un capítulo singular dentro de los intentos de construir un fascismo peruano.

El velasquismo fue una corriente política y económica surgida con el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado en 1968, instaurando un régimen militar nacionalista, antiimperialista y con una fuerte intervención del Estado en la economía. A diferencia de otros movimientos militares en América -que se alinearon con Estados Unidos-, el velasquismo rompió con el liberalismo y con el comunismo, aplicando una política propia -aunque tuvo acercamiento con los países comunistas-, en la que el Estado tenía un rol central en el desarrollo del país. Bajo el lema «Ni capitalismo ni comunismo: nacionalismo», el régimen velasquista llevó a cabo reformas estructurales con el objetivo de consolidar una economía soberana y una identidad nacional fuerte.
Uno de los pilares del velasquismo fue la Reforma Agraria de 1969, que desmanteló el poder de los terratenientes y redistribuyó tierras a los campesinos en cooperativas agrarias. Esta medida buscó evitar el avance del comunismo al desarrollar las primeras expresiones capitalistas -quitó base a la Guerra Popular Prolongada-, también consolidó al Estado como el principal actor económico, al crear empresas estatales en sectores estratégicos -pero no fue una expresión corporativista en sí-. Velasco también promovió una reforma educativa con un enfoque indigenista, impulsando el quechua como lengua oficial junto con el español y fortaleciendo la identidad cultural del país. En el ámbito internacional, su gobierno al ser antiimperialista, estableció relaciones con China, la Unión Soviética y Cuba.
Sin embargo, el modelo velasquista enfrentó graves dificultades económicas y políticas, debido a la ineficiencia del aparato estatal, su apuesta a la política ISI (Industrialización como Sustitución de Importanciones) en vez de la IOE (Industrialización con Orientación en Exportaciones) de los países asiáticos y la resistencia de sectores empresariales. En 1975, Velasco fue derrocado por su propio círculo militar, siendo reemplazado por Francisco Morales Bermúdez, quien inició un proceso de reversión de sus reformas. A pesar de su caída, el velasquismo dejó una huella profunda en la política peruana, sirviendo como referente para sectores del nacionalismo contemporáneo, especialmente en el etnocacerismo, que rescata su visión del Estado fuerte, su rechazo al imperialismo y su discurso de identidad nacional.

El etnonacionalismo peruano surge como una propuesta ideológica elaborada por Isaac Humala, quien identificó una falla en las doctrinas de izquierda al ser eurocentristas: no incorporar el factor étnico (raza + cultura) en el análisis científico. Según Humala, mientras que los europeos, asiáticos y africanos tienen una identidad consolidada —blanca, amarilla y negra respectivamente—, los pueblos andinos han sido despojados esa identidad. Frente a ello, Isaac postuló la reivindicación del cobrizo como sujeto histórico y político, con el fin de restaurar el rol de los pueblos andinos como actores centrales en su propio destino. Esta doctrina fue continuada por sus hijos Ollanta y Antauro Humala, quien asumiría el liderazgo de ello tras considerar una traición ideológica por parte de Ollanta
A partir de estas bases, el etnonacionalismo propone la creación de una “Internacional Incaica” compuesta por pueblos amerindios o de sangre cobriza -Ecuador y Bolivia-. Este proyecto no busca una restauración imperial, sino una confederación soberana de naciones indígenas, basada en la herencia del Tahuantinsuyo. En esta línea, el etnocacerismo aparece como la expresión militar del etnonacionalismo —así como existe el “etnocetellismo” en la arqueología—. El mestizaje es aceptado, pero entendido más en el plano cultural (religión, costumbres) que biológico; el sujeto histórico del proyecto sigue siendo el amerindio-cobrizo, desplazado por siglos por las oligarquías criollas. Una de sus banderas es la Wiphala, y su símbolo la Chacana, ambos resignificados como emblemas de soberanía y lucha.

En su obra Conversaciones con Antauro, se introduce el concepto de “chauvinismo como necesidad histórica”. Lejos de asumirlo como desprecio, Antauro reivindica el término original, ligado al militar Nicolas Chauvin, quien simbolizó la defensa de la identidad nacional tras la derrota francesa frente a Prusia. Este chauvinismo -entendido como el no olvido de los territorios perdidos- fue retomado por figuras como Charles de Gaulle, quien se opuso a la subordinación de Francia ante los Estados Unidos. Antauro afirma que el Perú, tras la ocupación chilena, necesita un chauvinismo propio que revalorice su soberanía. Por eso, la llamada «antichilenidad» es una reivindicación territorial que irrita a la “caviarada”, así como en Francia, de De Gaulle incomodaba a los liberales.
En el libro De la Guerra Etnosanta a la Iglesia Tawantinsuyana, Antauro profundiza en la dimensión espiritual del etnocacerismo. Propone una “yihad incaica” como forma de reconquista cultural y territorial, en la que la lucha armada se justifica como una guerra santa contra el colonialismo moderno. Según él, el Perú ha sido ocupado no solo militar y económicamente, sino también espiritualmente, y urge una restauración del vínculo sagrado entre el pueblo cobrizo y la Pachamama. Esta guerra etnosanta empieza con enfrentar a Chile, y se proyecta contra el sistema global dominado por élites globocolonizadoras. La Iglesia Tawantinsuyana sería, entonces, el instrumento ideológico y religioso para la cohesión espiritual y mitológico del pueblo andino.
Por último, el etnocacerismo se proyecta como una propuesta política completa, con un modelo económico autárquico basado en la nacionalización de recursos estratégicos, una economía dirigida por el Estado y un sistema educativo centrado en los valores andinos. Rechaza tanto el neoliberalismo como el marxismo, por considerarlos ajenos a la realidad peruana. Antauro ha prometido la instauración de una nueva Constitución, la pena de muerte para traidores y la expulsión de toda forma de colonialismo. Empero, el sistema político le ha cerrado las puertas: pese a cumplir su condena tras el Andahuaylazo de 2005, el Poder Judicial ha impedido su postulación presidencial. Aun así, su presencia en el debate público crece, especialmente entre jóvenes de zonas rurales y urbano-marginales.

El Nacional-Cristianismo en el Perú tuvo una de sus expresiones con la aparición del Frente de Defensa contra el Agio y la Usura (FREDECONSA), inspirada en la Falange Española y el catolicismo integrista. Su ideología se articuló como una reacción al avance del liberalismo, el comunismo y la secularización, promoviendo una concepción del Perú como una nación católica por esencia y destino. El movimiento fue liderado por Ricardo Spirito, un pensador que sostenía que el la vida política debía regirse por la Doctrina Social de la Iglesia. Si bien FREDECONSA no logró ser reconocido como partido, su propuesta se canalizó posteriormente a través del partido INCA, que fue inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones en su momento.
La visión de Ricardo Spirito era política y espiritual. Según sus escritos y discursos, la nación peruana debía ser redimida a través de una regeneración moral basada en el catolicismo tradicional, lo que implicaba rechazar tanto el materialismo marxista como el egoísmo individualista del capitalismo liberal. Inspirado por el modelo fascista corporativista de Benito Mussolini y la estética Nacionalsocialista, Spirito defendía la creación de una economía organizada en gremios o sindicatos estatales bajo la supervisión de una autoridad moral: la Iglesia. Esta estructura no solo buscaba armonizar las relaciones entre capital y trabajo, sino erradicar el conflicto de clases a través de una comunidad orgánica y jerarquizada, cosa que llevó con el partido Igualdad Nacional Cristiana Autónoma (INCA).

Sin embargo, el extremismo de sus ideas llevó a Spirito a enfrentar un abierto conflicto con el Estado. Su discurso combativo contra el sistema político vigente y su rechazo a los valores democráticos hicieron que fuera perseguido por las autoridades, siendo finalmente encarcelado. Este hecho marcó el declive del movimiento en términos de presencia pública y articulación electoral. A pesar de haber contado con una estructura partidaria -el INCA-, el nacional-cristianismo no logró obtener una base social amplia ni trascender el ámbito de los sectores católicos ultraconservadores. Sus propuestas, aunque teóricamente estructuradas, quedaron en los márgenes del debate político, desplazadas por la hegemonía neoliberal y los nuevos discursos progresistas.
No obstante, la influencia del FREDECONSA-INCA no desapareció del todo. Algunos de sus postulados fueron recogidos -de forma implícita o abierta- por partidos como Renovación Popular o sectores del integrismo católico que aún buscan establecer un orden político basado en la fe y el nacionalismo. La propuesta de un Estado confesional, jerárquico y anticomunista sigue viva en ciertos discursos que circulan en redes sociales, medios alternativos y espacios de formación doctrinaria. Aunque su impacto electoral fue marginal, el nacional-cristianismo representó un intento serio por adaptar al contexto peruano un modelo ideológico que aspiraba a fusionar la nación, la tradición y la religión como pilares de una comunidad política integral.

El crisolismo es una corriente nacionalista peruana contemporánea que busca superar las limitaciones ideológicas del liberalismo, el marxismo y el fascismo, proponiendo una alternativa profundamente enraizada en la identidad nacional y cultural del Perú. Inspirado por la Cuarta Teoría Política del filósofo ruso Aleksandr Dugin, el crisolismo plantea una propuesta metapolítica, que busca repensar el Perú no desde ideologías importadas, sino desde una síntesis auténtica de sus raíces indígenas, hispánicas y mestizas. A diferencia del nacionalismo tradicional, que muchas veces se reduce a símbolos patrios o posturas defensivas frente al extranjero, el crisolismo propone una reconstrucción integral del sujeto peruano como actor histórico y espiritual, con capacidad de generar una nueva teoría política.
En ese sentido, el crisolismo incorpora una crítica profunda al nacionalismo moderno basada en el pensamiento de Dugin. Según el autor ruso, el nacionalismo no es una verdadera alternativa al sistema liberal, sino un subproducto de la modernidad occidental, debido a su estructura continuadora del liberalismo individualista, sustituyendo al “individuo” por la “nación”. Así, para Dugin, el nacionalismo es insuficiente para resistir al globalismo, por lo que debe ser superado en lo tradicional y lo geopolítico. No obstante, el crisolismo no reniega del nacionalismo, sino que lo reivindica en tanto es parte constitutiva de una conciencia política que debe evolucionar hacia una identidad más profunda, integral y tradicional.
El crisolismo, por lo tanto, no se limita a una visión política convencional, sino que pretende ser una teoría integral del Perú, en lo político, lo ontológico, lo espiritual y lo geohistórico. Frente a la dicotomía entre indigenismo e hispanismo, plantea una síntesis superior, donde ambas raíces convergen sin anularse. Además, propone superar el antagonismo izquierda/derecha y globalismo/nacionalismo, considerando que dichas categorías ya no explican adecuadamente los conflictos del presente. En lugar de una lucha de clases o de identidades fragmentarias, el crisolismo postula una reconciliación histórica que devuelva al Perú un destino geopolítico propio en el mundo multipolar. Su eje no es la lucha, sino la trascendencia.
Como movimiento emergente, el crisolismo se construye aún como una ideología en desarrollo, pero ya posee una estructura conceptual que lo distingue dentro del panorama político peruano. Propone una espiritualidad nacional, una comunidad orgánica, una economía basada en el bien común y una reconstrucción ética del poder. Su lenguaje no es el del tecnocratismo ni del populismo, sino el de la civilización y el arqueofuturismo. Así, más que una ideología de masas, el crisolismo aspira a ser una revolución filosófica del ser peruano: un nuevo pacto con su pasado, presente y porvenir.
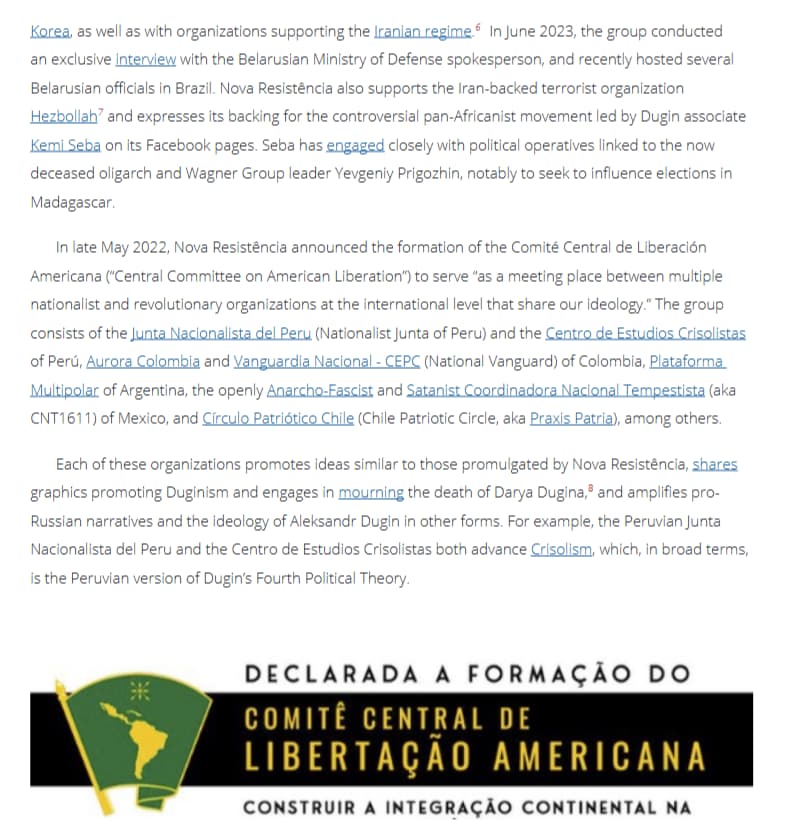
Aunque el Perú no formó parte de la OTAN ni desarrolló una red formal como la Operación Gladio, durante el siglo XX y XXI surgieron agrupaciones que cumplieron una función parecida: frenar el avance de la izquierda desde las sombras a través de operaciones psicológicas (PSYOPS) como actos terroristas. Estas organizaciones, algunas estatales y otras civiles, operaron con un fuerte discurso anticomunista y recurrieron a mecanismos de control social, infiltración, represión o propaganda, en defensa del orden, la propiedad privada o la identidad nacional. En muchos casos, su acción se justificó por el contexto de guerra interna, pero otras veces respondieron a proyectos ideológicos y geopolíticos más amplios, articulando una suerte de “Gladio criolla” no oficializada.
El caso más notorio es el del Grupo Colina, un escuadrón paramilitar que operó bajo el amparo del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) durante el gobierno de Alberto Fujimori. Con el respaldo de Vladimiro Montesinos, ejecutaron acciones clandestinas como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, justificadas como parte de la lucha contra la organización maoísta Sendero Luminoso. En la línea más ideológica, ya destacan partidos como el Movimiento Nacionalista Criollo —y su brazo Vanguardia Nacional— que impulsaron un discurso nacional-católico, anticomunista y proautoridad, reivindicando una identidad hispánica y un modelo autoritario contra el liberalismo cosmopolita y la izquierda marxista. Siendo partidos más conservadores que fascistas realmente.
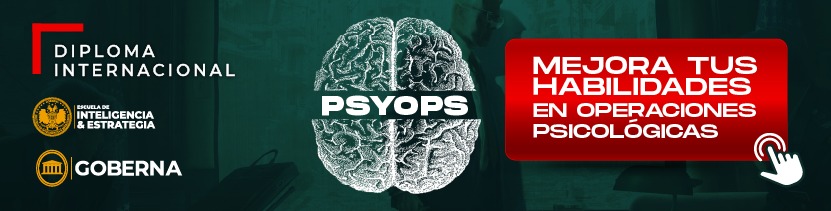
En el siglo XXI, el anticomunismo ha encontrado nuevas formas. Una de las más visibles es La Resistencia, un colectivo que mezcla conservadurismo, fujimorismo y acciones de calle. Utilizan tanto el activismo para denunciar el «comunismo globalista» -en vez de apuntar a sus raíces ontológicas reales-. A su lado aparece el Movimiento Nacionalsocialista Despierta Perú, que reivindicó de manera abierta símbolos neofascistas. En este escenario también surgen expresiones paródicas como el llamado Nacional-Mototaxismo o el “Esmelinismo”, inspirado en el administrador de la cuenta Peruvian Patriot -en redes sociales- Héctor Esmelin Santos que, aunque opera como humor, refleja la radicalización de los discursos nacionalistas en redes sociales.
Así, lo que podría parecer un conjunto desarticulado de actores, en realidad cobra sentido al analizar su función política: detener cualquier proyecto de transformación radical desde una lógica de “seguridad nacional”, “patriotismo” o “orden moral” que cambie la base real a través de la ridiculización de esta. Ya sea con uniforme o con pancartas, con inteligencia militar o con hashtags, estos actores han influido en el debate público, construido mitologías propias y sostenido la idea de que el comunismo y el fascismo -al ridiculizar este último incluso por sus autoproclamados como tal- son los enemigos políticos -como funcionó Gladio- teniendo el potencial de ser una estrategia de inteligencia y contrainteligencia extranjera.

Para terminar, en la actualidad, el Perú ha sido testigo del surgimiento de movimientos independentistas y autonomistas en distintas regiones del país, especialmente en el sur andino, donde históricamente han existido tensiones entre el centralismo limeño y las regiones marginadas. Estos movimientos no buscan necesariamente una ruptura total con el Estado peruano, pero sí demandan mayor autonomía política, económica y cultural, inspirándose en modelos de autodeterminación indígena y regionalista aplicados en otros países de América Latina. Empero, en algunos casos, estos grupos han propuesto la creación de Estados autónomos fuera del Perú que prioricen los intereses locales lejos de la identidad peruana.
Uno de los antecedentes más notorios del independentismo en el Perú es la llamada República Independiente de Arequipa, un movimiento separatista que ha resurgido en el imaginario político de la región en diferentes momentos de la historia. Durante el siglo XIX, Arequipa fue un bastión de resistencia al centralismo limeño, protagonizando varias rebeliones, como la de Felipe Santiago Salaverry y el levantamiento de Nicolás de Piérola. Este sentimiento de autonomía se ha mantenido a lo largo del tiempo, y aunque no existe un movimiento político formal que busque la independencia de Arequipa en la actualidad, el discurso de una «Arequipa soberana» sigue presente en sectores regionalistas que demandan una mayor descentralización del país.
La identidad arequipeña ha sido tradicionalmente fuerte, con una clase política y empresarial que ha reclamado una mayor participación en la toma de decisiones nacionales. Argumentan que el centralismo limeño ha impedido el desarrollo de la región y que Arequipa, con su potencial industrial y comercial, podría sostenerse como un Estado independiente. A pesar de que estas ideas no han tomado forma en un movimiento separatista estructurado, han sido utilizadas en momentos de conflicto con el gobierno central, como en las protestas contra proyectos mineros o en reclamos por mayor autonomía presupuestaria.
Otro movimiento con mayor sustento político es el independentismo del sur andino, que ha cobrado fuerza en los últimos años, especialmente en regiones como Puno, Cusco, Apurímac y Ayacucho. Este movimiento tiene una base más profunda en la identidad indígena, promoviendo la idea de un Estado soberano que represente a los pueblos quechuas y aymaras, marginados históricamente por el gobierno central. Su objetivo es establecer una federación andina autónoma, inspirada en los modelos de autogobierno indígena de Bolivia y Ecuador.
En este contexto, algunos sectores han llegado a diseñar una bandera oficial de la Nación Quechua-Aymara, un símbolo de su lucha por la autonomía. Aunque esta propuesta no ha alcanzado un nivel de organización suficiente para ser considerada un movimiento separatista estructurado, la idea de una mayor independencia para el sur del país sigue cobrando fuerza en momentos de crisis política. En los conflictos recientes, como las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, algunos grupos han llegado a plantear la posibilidad de una ruptura con el Estado peruano, argumentando que Lima gobierna de espaldas a las necesidades del sur andino.
Hablar de las corrientes nacionalistas y fascistas del Perú es adentrarse en un terreno ideológico complejo, donde las categorías tradicionales de izquierda y derecha resultan insuficientes para capturar la profundidad de sus propuestas. Estas corrientes no se construyeron solo desde el plano económico o institucional, sino desde una necesidad de identidad, de mito fundacional, de regeneración espiritual y de soberanía perdida. Desde el indigenismo de Valcárcel hasta el crisolismo, pasando por el fascismo aristocrático, el etnocacerismo o el nacional-cristianismo, todos compartieron una misma aspiración: reconstruir la nación desde lo profundo, desde sus raíces culturales y su espíritu civilizatorio, frente a un mundo dominado por el materialismo, el cosmopolitismo y la fragmentación.
A diferencia de las corrientes tradicionales, el nacionalismo de segundo orden y el fascismo de primero, se postula como una fuerza transformadora total, que busca reordenar el país desde una visión integral, ontológica y muchas veces milenarista. Por ello, sus expresiones pueden ir tanto a la derecha como a la izquierda dentro de su eje: la nación es el sujeto político. En un Perú históricamente fracturado, estas corrientes han ofrecido proyectos de unidad radical, de retorno a lo propio y de combate a todo lo foráneo percibido como corruptor. El reto contemporáneo será discernir cuáles de estas propuestas tienen aún vigencia y cuáles se quedarán como episodios simbólicos de nuestra búsqueda identidad.