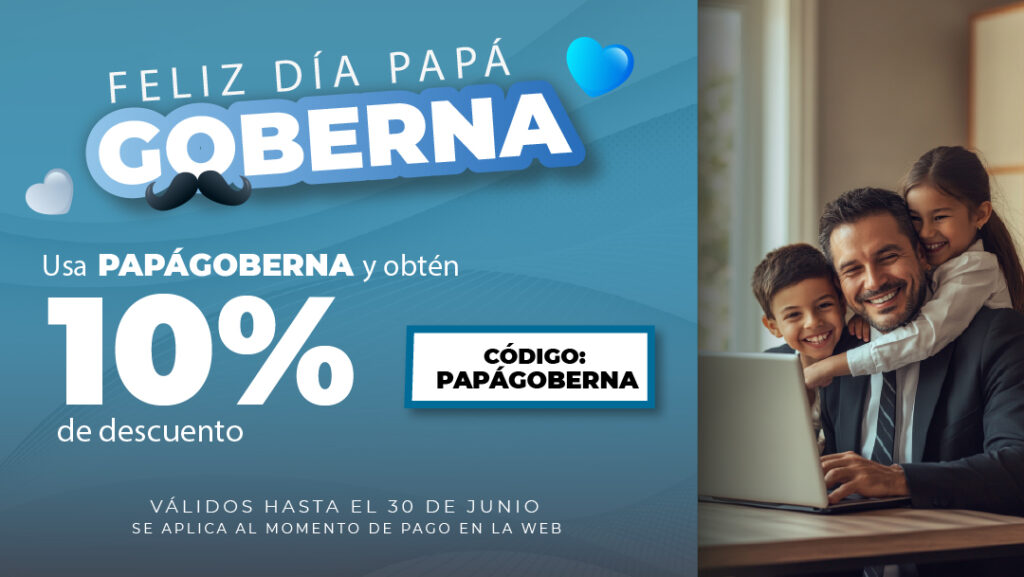Hablar de las corrientes de izquierda en el Perú es sumergirse en una historia de lucha, contradicciones y transformaciones. Desde los primeros intentos por estructurar un socialismo criollo, pasando por el desarrollo del indigenismo, hasta los radicalismos que marcaron el siglo XX, las ideologías de izquierda han desempeñado un papel importante en la historia política del país. Han combatido al poder, pero también lo han ejercido; han propuesto reformas, pero también han promovido revoluciones. En su búsqueda de justicia social, la izquierda peruana ha transitado entre la política democrática y el enfrentamiento armado, dejando una huella imborrable en la historia nacional.
A diferencia de otros países donde la izquierda siguió líneas más homogéneas de cooperación con un mismo fin -como fue Vietnam con el pensamiento Ho Chi Minh o Yugoslavia bajo Tito y la unión de los Balcanes- , en el Perú se fragmentó en múltiples caminos. En este artículo analizaremos cada una de ellas, que vendrían a ser el Aprismo, el Marxismo-Leninismo, Marxismo-Leninismo-Maoísmo (Pensamiento Gonzalo), Trotskismo y la Socialdemocracia, donde cada corriente ha construido su propia visión del país. Algunas han apostado por la vía electoral, otras por la guerra revolucionaria, y muchas han caído en el dilema eterno de la izquierda peruana: ¿reforma o revolución?

Antes de sumergirnos en las distintas corrientes ideológicas, es fundamental precisar qué entendemos por izquierda. A grandes rasgos, la izquierda política se define por la búsqueda de justicia social, la igualdad económica y la transformación de las estructuras de poder. Su origen moderno se remonta a la Revolución Francesa, cuando los diputados que promovían cambios radicales se ubicaron a la izquierda en la Asamblea Nacional. Con el tiempo, este concepto evolucionó, abarcando desde el socialismo reformista hasta el comunismo, con divergencias en sus métodos, pero con el objetivo de eliminar las contradicciones de clase.
Desde sus inicios, la izquierda ha tenido un fuerte carácter internacionalista, pues considera que las desigualdades sociales y económicas trascienden las fronteras nacionales. En 1864, se fundó la Primera Internacional, liderada por Karl Marx, con el objetivo de coordinar los esfuerzos revolucionarios globales y superar el sistema capitalista de producción. El evento que marcó un punto de quiebre fue la Revolución Bolchevique de 1917, cuando los comunistas rusos derrocaron al zar e instauraron un régimen basado en las ideas de Marx y Lenin. Para muchos, fue la prueba de que un sistema alternativo era posible, lo que llevó a la creación de la Tercera Internacional (Komintern), donde la Unión Soviética promovió movimientos comunistas en todo el mundo.
En el Perú, la brecha entre ricos y pobres hizo que estas ideas se expandieran rápidamente entre intelectuales, obreros y campesinos, generando el surgimiento de los primeros movimientos socialistas. Inspirados por la Revolución Bolchevique, grupos políticos comenzaron a organizarse y fundar partidos con la intención de transformar un país dominado por oligarquías criollas. A lo largo del siglo XX, la izquierda tomó diferentes formas: desde la influencia soviética en los partidos comunistas, las guerrillas inspiradas en la revolución cubana y la Guerra Popular Prolongada. Aunque el socialismo sufrió un golpe con la caída del bloque soviético en 1991, en la actualidad sigue reinventándose a través de nuevas banderas.

El Aprismo nació en 1924 pero no en el Perú, sino en México. Víctor Raúl Haya de la Torre, un joven intelectual exiliado, fundó la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), una respuesta directa a la creciente influencia de Estados Unidos en América Latina. Con una visión internacionalista, el APRA no solo buscaba cambios dentro del Perú, sino que proponía una transformación continental. Su símbolo, una estrella de cinco puntas, representaba sus cinco propuestas:
Entre 1924 y 1930, Haya de la Torre recorrió el mundo. Viajó a Eurasia y Estados Unidos, absorbiendo distintas corrientes ideológicas y afinando su pensamiento. Fue testigo de la lucha de clases en la Unión Soviética, del avance del fascismo en Europa y del poderío capitalista estadounidense. Estas experiencias lo llevaron a construir un modelo distinto basado en que el sujeto revolucionario debía ser la clase media, siendo un modelo ideológico que no calzaba del todo con el marxismo clásico. En 1930, Haya de la Torre regresó al Perú y fundó el Partido Aprista Peruano (PAP) -donde fue perseguido por gobiernos como el de Sánchez Cerro- y reestructuró sus propuestas políticas en torno a estos nuevos cinco pilares:

No obstante, el abandono del APRA de sus bases revolucionarias con el pasar de los años donde apostó por una postura más reformista, le costó algunas escisiones inspiradas en el foquismo -una idea que veremos en un momento-, es decir, en la experiencia de la revolución cubana. De las más conocidas sería el Movimiento de Bases Hayistas y el APRA Rebelde. Aún así, la influencia del APRA fue tal que logró mantenerse como una fuerza política vigente, alternando entre la oposición y el poder, pero también siendo criticado al buscar negociar con otras organizaciones políticas en el gobierno -un enfoque pragmático- y cambiar su ideología hacia la derecha.
En la historia del pensamiento de izquierda en el Perú, José Carlos Mariátegui ocupa un lugar central. Más que un teórico, fue un hombre que vivió la lucha política con intensidad fundando revistas, sindicatos y un partido político que desafió el orden establecido. A diferencia de Haya de la Torre, Mariátegui se mantuvo fiel a los principios del Marxismo-Leninismo. Para él, la transformación del Perú solo podía lograrse a través de una revolución que debía respetar el análisis de las condiciones materiales del país, cosa que quedó inmortalizado en su frase:
Sin calco ni copia, creación Heroica. José Carlos Mariátegui, Presentación de la Revista Amauta, primer número publicado en septiembre de 1926.
Convencido de la importancia de la educación política, en 1926 Mariátegui fundó la revista Amauta, un espacio donde intelectuales y activistas debatían sobre marxismo, indigenismo y la realidad social del Perú. Luego, en 1928, creó el Partido Socialista del Perú, estableciendo una agenda radical que incluía:
Además, en 1929 fundó la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el primer sindicato de trabajadores de orientación socialista en el país.

No obstante, su vida fue corta. En 1930, con solo 35 años, Mariátegui falleció dejando su proyecto inconcluso. No obstante, dentro del pensamiento marxista, desarrolló avances significativos al analizar la lucha de clases en el Perú en su obra «7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana» publicado en 1928. En este libro, Mariátegui analiza lo siguiente:

A pesar que Mariátegui ha sido el pensador más fiel al marxismo, hay cuestiones interesantes a tomar en cuenta sobre su pensamiento. Por ejemplo, si bien él no vivió la revolución china encabezada por Mao Zedong, algunos académicos han señalado que Mariátegui, de haber tenido la oportunidad de llegar al poder, hubiera desarrollado el marxismo en un proceso similar al de Mao Zedong en China, adaptando el marxismo a la realidad campesina del Perú. Por lo que no se hablaría de Marxismo-Leninismo-Maoísmo, sino de Marxismo-Leninismo-Mariáteguismo.
Además, Mariátegui tuvo una visión a favor sobre el fascismo inicialmente. Durante su estancia en Italia, escribió sobre la llegada de Mussolini con cierta admiración, destacando la fuerza del movimiento y su capacidad de movilización en un contexto de crisis. Su artículo «Biología del fascismo» de 1925 menciona lo siguiente:
“El fascismo se formó en un ambiente de inminencia revolucionaria, ambiente de agitación, de violencia, de demagogia y de delirio, creado física y moralmente por la guerra, alimentado por la crisis post-bélica, excitado por la revolución rusa. En este ambiente tempestuoso, cargado de electricidad y de tragedia, se templaron sus nervios y sus bastones, y de este ambiente recibió la fuerza, la exaltación y el espíritu.”
No obstante, con el tiempo, su postura evolucionó y pasó a rechazarlo, cosa que se ve en escritos como «La liquidación de la cuestión romana», donde critica la alianza entre Mussolini y la Iglesia Católica, pero queda a la duda si con la experiencia de la República Social Italiana lo hubiera vuelto a apoyar.
El foquismo fue una estrategia de la guerra de guerrillas inspirada en la teoría de Ernesto «Che» Guevara, que proponía la lucha como el detonante para una revolución socialista en América Latina. Si bien, principalmente es una estrategia de guerra, lo usaremos como ideología política para catalogar a los movimientos de izquierda inspirados en la revolución cubana. En el Perú, esta doctrina influyó en varios movimientos armados que intentaron tomar el poder a través de la guerra de guerrillas en distintas épocas como veremos a contuniación:

El trotskismo en el Perú tuvo un desarrollo particular dentro de la izquierda, diferenciándose del comunismo ortodoxo por su oposición al stalinismo y su énfasis en la revolución permanente -un solo país, en este caso la Unión Soviética, no podría exportar la revolución a los demás países-. Su primera expresión política fue el Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR), fundado en los años 40, donde rechazaban el modelo soviético burocrático como la vía reformista del APRA. El FIR intentó establecer una alternativa basada en la movilización de los trabajadores y el campesinado, pero su impacto electoral y político fue limitado debido a la represión estatal y la falta de una estructura organizativa sólida.
Empero, el verdadero auge del trotskismo en el Perú llegó con Hugo Blanco, un líder campesino y militante trotskista que en la década de 1960 que encabezó una rebelión agraria en el Cusco. Inspirado por la revolución cubana y las ideas de León Trotsky, Blanco organizó a miles de campesinos en una lucha por la expropiación de tierras a los hacendados y la instauración de un sistema de autogestión comunal. La lucha campesina, que incluyó tomas de tierras y enfrentamientos armados con la policía, fue brutalmente reprimida, y en 1963 Blanco fue capturado y condenado a muerte, aunque la presión internacional logró conmutar su pena a prisión.
Tras su liberación en los años 70, Blanco continuó su militancia, pero el movimiento trotskista se fragmentó en múltiples corrientes, perdiendo fuerza como una organización unificada. Aun así, su legado quedó en la historia del movimiento campesino peruano, y sus ideas sobre la autonomía indígena y la lucha de clases influyeron en sectores de la izquierda hasta bien entrado el siglo XXI. Aunque el trotskismo nunca logró consolidarse como una fuerza dominante en la política peruana, su impacto en la organización campesina y en la resistencia contra las élites terratenientes sigue siendo un referente dentro de la historia de la izquierda radical en el país.

A mediados de la década de 1960, el Partido Comunista Peruano (PCP) experimentó una significativa división interna influenciada por el contexto internacional. La ruptura sino-soviética, que enfrentó al Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) y al Partido Comunista de China (PCCh), repercutió en el PCP, generando dos facciones: una prosoviética, liderada por Jorge del Prado, y otra prochina, encabezada por Saturnino Paredes. Esta última facción, alineada con el maoísmo, se separó en 1964 para formar el Partido Comunista del Perú – Bandera Roja, adoptando una postura más radical en su interpretación del marxismo.
La influencia del maoísmo en el Perú se intensificó con la formación de nuevas organizaciones que buscaban aplicar la estrategia de la «guerra popular prolongada» en el contexto peruano. Entre estas, destacó quien se proclamó el verdadero Partido Comunista del Perú: Sendero Luminoso (PCP-SL), fundado por Abimael Guzmán en 1970, donde empezó a enseñar su pensamiento en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Sendero Luminoso justificó su lucha armada argumentando que el Perú se encontraba en una situación semifeudal y semicolonial, y que la única vía para la liberación era a través de una revolución violenta que destruyera las estructuras opresivas del Estado.
El «Pensamiento Gonzalo» fue la doctrina ideológica desarrollada por el PCP-SL, y se basó en una interpretación radical del marxismo-leninismo-maoísmo adaptada a la realidad peruana -En teoría, puesto que después sus propios militantes lo criticaron por hacer un copia y pega de la situación china–. No solo fue una corriente dentro del maoísmo, sino que sus seguidores lo elevaron a una categoría superior, llamándolo la “cuarta espada del marxismo”, ubicándolo junto a Marx, Lenin y Mao como un referente fundamental del comunismo mundial. Esta ideología se caracterizó por su dogmatismo, pues tachaban a todo pensamiento contrario de «revisionismo».
Tras la captura de Guzmán en 1992, el PCP-SL enfrentó una crisis interna que llevó a la fragmentación del movimiento. Algunas facciones optaron por continuar la lucha armada como lo fue el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), que persiste en algunas regiones del país, especialmente en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), donde estos remanentes han adaptado su discurso como lo es con el «pensamiento Xi Jinping» y usan otras tácticas adaptadas a las nuevas realidades, incluyendo vínculos con el narcotráfico.
Mientras tanto, otras facciones buscaron integrarse al sistema político legal. Por ejemplo, el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF) surgió como una organización que buscaba participar en la política peruana, abogando por la liberación de Guzmán y otros líderes senderistas. No obstante, este partido sería rechazado de la inscripción en la lista electoral por reivindicar el Pensamiento Gonzalo.

Hoy, la socialdemocracia ha sido una de las corrientes más relevantes dentro del juego electoral. A diferencia de los movimientos revolucionarios, la socialdemocracia buscó impulsar reformas económicas y sociales dentro del marco democrático. Uno de sus primeros exponentes fue Izquierda Unida (IU) en los años 80, una coalición que promovía un modelo de economía mixta, justicia social y descentralización del poder. Aunque logró importantes victorias, como la alcaldía de Lima con Alfonso Barrantes Lingán, sus divisiones internas y la crisis política de los 90 llevaron a su declive.
Por otro lado, el APRA, bajo el primer gobierno de Alan García (1985-1990), adoptó una postura hacia la socialdemocracia con políticas de intervención estatal y redistribución económica, aunque terminó en una crisis inflacionaria que afectó su credibilidad como alternativa de izquierda. Con la llegada del siglo XXI, la socialdemocracia encontró nuevos referentes en Perú Posible, liderado por Alejandro Toledo (2001-2006), quien combinó estabilidad económica con programas sociales y una identidad indígena reivindicativa. Sin embargo, tras la desaparición de Perú Posible, el espacio fue ocupado por nuevas fuerzas como el Frente Amplio, Juntos por el Perú y Nuevo Perú, que retomaron la agenda de equidad de género, derechos humanos y ambientalismo.
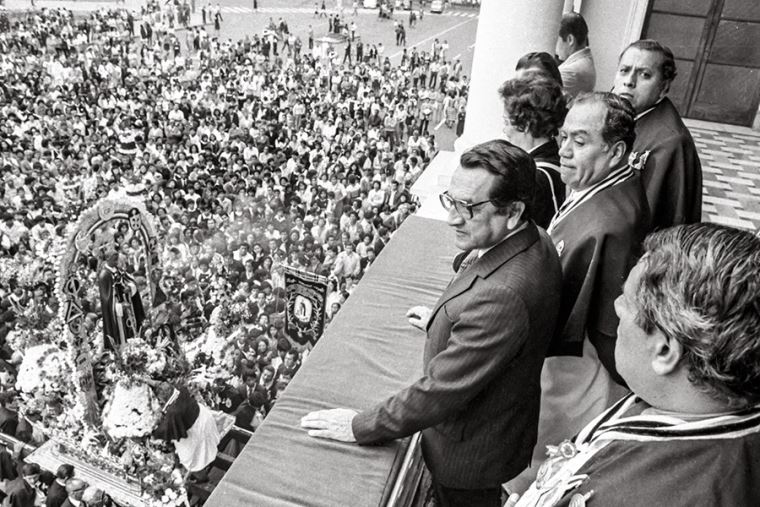
Estos partidos han seguido la línea de la socialdemocracia global, pero con dificultades para consolidarse como alternativa electoral viable en un país con una fuerte fragmentación política. Hoy, la socialdemocracia en el Perú enfrenta un panorama incierto. Los intentos de consolidar una izquierda democrática han chocado con la falta de estructuras partidarias sólidas y el dominio de discursos más radicales o conservadores propios de la idiosincrasia peruana. A pesar de ello, la socialdemocracia sigue presente en el debate político, pero su asociación directa con el progresismo le ha jugado en contra, y de esto debemos hacer una aclaración.
Si bien el progresismo ha sido incluido dentro del espectro de la izquierda contemporánea, su evolución ha sido distinta a las corrientes clásicas del socialismo y el comunismo. A diferencia del marxismo tradicional, que ponía el énfasis en la lucha de clases y la abolición del sistema capitalista, el progresismo ha girado hacia una agenda basada en la defensa de derechos individuales y luchas sectoriales bautizado como «Marxismo Cultural». Esto no ha sido un cambio casual, sino una estrategia geopolítica diseñada en el contexto de la Guerra Fría.
El documento desclasificado de la CIA «Francia y la defección de los movimientos de izquierda», se detalla cómo se promovió un enfoque liberal dentro del marxismo para frenar su avance. Esta operación psicológica (PSYOPS) consistió en desplazar la lucha de clases universal hacia luchas parciales e individuales, enfocándose en causas como el feminismo, el ambientalismo o la diversidad de género -similares a las cuestiones que trata la socialdemocracia-, de manera que logró la fragmentación del bloque socialista. Como resultado, el progresismo se consolidó como una izquierda compatible con el capitalismo global, priorizando la ampliación de libertades individuales sobre los cambios estructurales en la economía, cosa que ya profundizaremos en el artículo de las corrientes de derecha en el Perú.
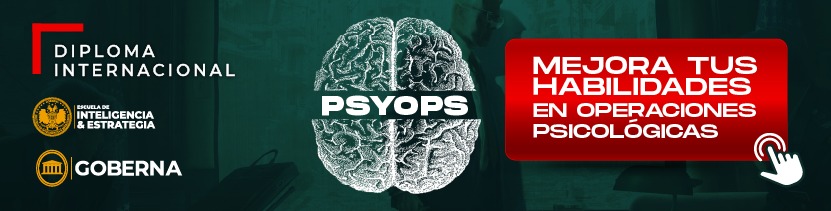
Por último, hemos puesto a la anarquía dentro del espectro de la izquierda a pesar de que no se alinea completamente con el marxismo. Mientras que estas corrientes buscan la transformación del Estado para sus objetivos -hasta la posterior destrucción de este-, el anarquismo rechaza por completo la existencia del Estado, considerándolo una herramienta de opresión. En su visión, la verdadera libertad solo puede alcanzarse en una sociedad sin jerarquías, donde la autogestión y la cooperación voluntaria sean la base de la organización social.
Sin embargo, entender el fenómeno del anarquismo es complejo y deberíamos analizarlo en un futuro artículo, ya que sus principios han dado lugar a múltiples corrientes dentro de su espectro. Entre ellas destacan el anarco-comunismo, que busca una sociedad sin clases basada en la cooperación; el anarco-egoísmo, que prioriza la autonomía individual sobre cualquier estructura social; e incluso el anarco-capitalismo, que plantea la eliminación del Estado pero bajo un modelo de libre mercado absoluto, alejándose de las corrientes tradicionales de izquierda. Empero, en este subtítulo nos centraremos en el anarquismo clásico.

En el caso peruano, los primeros pensadores anarquistas surgieron a finales del siglo XIX y principios del XX, influenciados por las luchas obreras y campesinas en Europa y América Latina. Manuel González Prada, uno de los intelectuales más influyentes del país, fue un precursor del anarquismo en el Perú, aunque con un enfoque propio. González Prada criticó ferozmente la corrupción del Estado, la Iglesia y las élites, promoviendo la acción directa y la organización obrera autónoma como medios para alcanzar el cambio social. Sus discursos y ensayos inspiraron a sindicatos y grupos radicales que adoptaron las banderas del anarquismo. No obstante, con el tiempo, el movimiento anarquista fue perdiendo fuerza, especialmente con el auge del marxismo-leninismo y el aprismo.
A pesar de su debilitamiento en el ámbito político, el anarquismo resurgió como un fenómeno contracultural en el llamado Rock Subterráneo de los años 80 y 90, un movimiento musical que rechazaba la autoridad, el sistema del establishment peruano. Bandas como Leuzemia o, Narcosis adoptaron un discurso de rebeldía y resistencia, conectando con jóvenes marginados por la crisis económica y la violencia política de la época. Aunque no constituían un movimiento estructurado, su filosofía y su rechazo al control estatal y empresarial reflejaban los principios del anarquismo, cosa que después Sendero Luminoso aprovecharía para que se unieran a su causa. Actualmente, el anarquismo en el Perú sigue existiendo pero es una corriente minoritaria dentro del espectro de la izquierda.
A lo largo de su historia, la izquierda en el Perú ha experimentado una evolución compleja, marcada por rupturas ideológicas, adaptaciones estratégicas y cambios en el contexto nacional e internacional. Desde el aprismo revolucionario hasta el maoísmo, pasando por el trotskismo y la socialdemocracia electoral, cada una de estas corrientes ha buscado transformar el país bajo distintas premisas. Sin embargo, uno de los principales retos que ha enfrentado la izquierda peruana ha sido su tendencia a la fragmentación, ya sea por diferencias estratégicas o por luchas internas de liderazgo.
Hoy, la izquierda peruana sigue en un proceso de redefinición. Aunque los movimientos revolucionarios perdieron fuerza tras la caída del bloque socialista y el fracaso de las guerrillas, el espacio progresista y socialdemócrata intenta mantenerse vigente en el escenario electoral. No obstante, enfrenta desafíos como la falta de estructuras partidarias sólidas, la desconfianza ciudadana y el resurgimiento de discursos conservadores que buscan frenar su avance. A pesar de ello, las ideas de justicia social, equidad y transformación estructural siguen siendo banderas que movilizan a miles de peruanos, y su evolución dependerá de cómo se adapte a las nuevas demandas sociales y políticas del país.