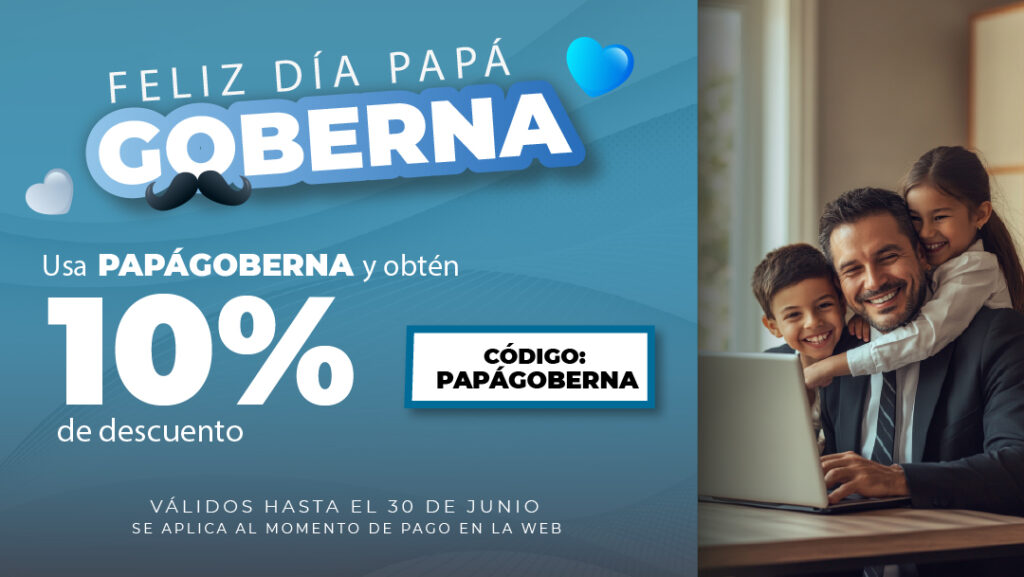La frontera entre Tailandia y Camboya se ha reactivado con una intensidad que la región no veía en más de una década. Lo que comenzó como un incidente entre patrullas escaló rápidamente a un conflicto armado abierto, con artillería, bombardeos aéreos y víctimas civiles en ambos lados. Aunque vinculado a disputas históricas como la del templo Preah Vihear, el conflicto también refleja tensiones internas, liderazgos polarizados y un creciente protagonismo militar. Sus efectos han sido inmediatos: desplazamientos masivos, muertes civiles, cierre de fronteras y paralización del comercio y la energía.
Más allá de la frontera, el conflicto entre Bangkok y Phnom Penh adquiere una dimensión geopolítica creciente. La ASEAN ha sido convocada con urgencia, mientras potencias como China, EE. UU. y la UE observan con preocupación una posible escalada prolongada en una región clave para la estabilidad asiática. Las tensiones se agravan por rivalidades personales y filtraciones —como la llamada entre Hun Sen y Paetongtarn Shinawatra— que revelan un uso estratégico de la política exterior con fines internos, una forma sofisticada de lawfare regional. No se trata solo de territorio: el conflicto entrelaza historia, poder y narrativa.

El conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya tiene raíces históricas profundas, vinculadas a disputas regionales y al legado colonial. La controversia actual gira en torno a la interpretación del tratado franco-siamés de 1907, firmado cuando Camboya era un protectorado francés. Para Phnom Penh, ese tratado legitima su soberanía sobre el templo de Preah Vihear, mientras que Tailandia cuestiona la validez del mapa utilizado. Aunque la CIJ dio la razón a Camboya en 1962, la falta de delimitación clara en zonas adyacentes mantiene una tensión activa, alimentada por el simbolismo y el interés estratégico del lugar.

En mayo de 2025, las tensiones se reactivaron tras la muerte de un soldado camboyano. Desde entonces, hubo intercambios de fuego, sanciones económicas y cierre de puestos fronterizos. La escalada se agravó el 24 de julio, cuando una patrulla tailandesa pisó una mina, lo que desató ataques con artillería, cohetes BM‑21 y bombardeos aéreos. Los combates se extendieron a zonas sensibles de provincias como Surin y Sisaket. En este tipo de crisis, si no hay un centro de comando estratégico operativo, la lógica militar termina imponiéndose sobre la política. Un war room eficaz debería prever y contener ese riesgo.
La crisis no solo dejó víctimas, sino también daños en infraestructuras civiles clave: una estación de gasolina fue destruida, un hospital evacuado y zonas cercanas a templos históricos resultaron afectadas. Más de 130,000 personas fueron desplazadas en Tailandia y miles en Camboya. Sin alto al fuego ni avances diplomáticos, el escenario sigue volátil. La combinación de errores tácticos, presión nacionalista y narrativa emocional demuestra que los conflictos actuales no se resuelven solo en el campo de batalla, sino también con planificación estratégica e inteligencia anticipada.

El impacto humano ha sido inmediato: más de 130,000 evacuados en Tailandia y 1,500 familias desplazadas en Camboya. El uso de artillería ha dejado civiles muertos, entre ellos niños, y ha dañado infraestructura no militar como estaciones de servicio, hospitales y zonas cercanas a templos históricos. Este tipo de afectación genera traumas colectivos que debilitan el tejido social y dificultan la reconciliación. Incluso como disputas localizadas, los conflictos modernos adquieren dimensiones simbólicas y psicosociales que exigen enfoques multidisciplinarios.
Las consecuencias también son económicas y políticas. El cierre de fronteras ha golpeado el comercio agrícola, el transporte energético y el turismo cultural. Pero lo más preocupante es el auge de discursos nacionalistas, que apelan al miedo externo para justificar medidas excepcionales. Estas respuestas —más emocionales que racionales— crean un terreno fértil para la aplicación de operaciones psicológicas con fines políticos, empleadas por actores estatales y no estatales en contextos de confrontación prolongada.

El conflicto ha revelado las fisuras políticas internas en ambos países. En Tailandia, el liderazgo de Paetongtarn Shinawatra se vio afectado por la filtración de una llamada con Hun Sen, interpretada por opositores y sectores militares como señal de debilidad. El discurso de “traición” se propagó rápidamente en redes y medios. En este tipo de crisis, la oratoria política y el control narrativo son decisivos: lo que se dice —o se calla— puede sostener o hundir un gobierno. Comunicar bajo presión ya no es un recurso retórico, sino una herramienta de supervivencia política.
En Camboya, Hun Manet ha aprovechado el conflicto para consolidar su legitimidad como sucesor de Hun Sen. En un país históricamente centralizado en la figura paterna, el nuevo primer ministro ha endurecido su discurso y reforzado la presencia militar, apelando al relato de “defensa soberana”. Aunque retirado, Hun Sen sigue influyendo, legitimando decisiones y reactivando estructuras partidarias. En ambos países, el conflicto ha fortalecido liderazgos tradicionales y estructuras de poder paralelas, donde el simbolismo político puede pesar más que las acciones concretas.

El presidente rotativo de ASEAN, el primer ministro de Malasia Anwar Ibrahim, intervino oficialmente el 6 de junio de 2025, cuando emitió un llamado público a Tailandia y Camboya para que ejercieran contención y buscaran una resolución pacífica, en línea con los principios del bloque. Ese mismo día, sostuvo conversaciones separadas con los primeros ministros Paetongtarn Shinawatra y Hun Manet, subrayando la disposición de Malasia como mensajero de diálogo regional. A pesar de estos esfuerzos, el firme apego de ASEAN a su política de no injerencia ha limitado su impacto concreto, y la desconfianza entre los países miembros, especialmente hacia el secretario general camboyano Kao Kim Hourn, ha dificultado el avance de cualquier mediación efectiva.
Ante el agravamiento de los enfrentamientos, existen llamados de potencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea, exigiendo un alto el fuego y protección para la población civil. China, históricamente cercana a Phnom Penh, ha adoptado un posicionamiento diplomático cauteloso, ofreciendo respaldo indirecto sin intervenir militarmente. EE. UU. y la UE han remarcado la necesidad de cumplir con el derecho internacional humanitario, mientras que el Consejo de Seguridad permanece paralizado ante la falta de consenso entre sus miembros. Esta combinación de retórica activa pero sin ejecución vinculante subraya la urgencia de diseñar una estrategia multilateral bien estructurada para contener el conflicto y abrir canales de diálogo reales.

La continuidad del conflicto entre Tailandia y Camboya abre varios escenarios, todos marcados por una alta incertidumbre regional. Uno de los más probables es una guerra de baja intensidad en la frontera, con choques esporádicos, militarización sostenida y narrativa nacionalista. Este escenario amenaza no solo la estabilidad interna, sino también el equilibrio estratégico del sudeste asiático, afectando rutas comerciales y energéticas clave. Sin contención, el conflicto podría activar otras tensiones territoriales latentes, como las del mar de la China Meridional.
Otro escenario contempla una eventual desescalada, impulsada por presión diplomática sostenida y desgaste interno en los gobiernos implicados. Esto requeriría no solo voluntad política bilateral, sino también una articulación estratégica de actores internacionales, que incluyan incentivos, garantías de cumplimiento y marcos jurídicos de supervisión. En este punto, resulta evidente que la gestión de este tipo de conflictos ya no depende exclusivamente de la fuerza o la diplomacia clásica: se vuelve imprescindible operar con visión de inteligencia y contrainteligencia, anticipando movimientos, campañas mediáticas y operaciones psicológicas encubiertas. En contextos tan volátiles como este, comprender la lógica operativa de actores estatales y paraestatales puede marcar la diferencia entre la contención y el desborde.

El conflicto entre Tailandia y Camboya no puede leerse únicamente como una disputa territorial ni como un incidente aislado: es la manifestación concreta de fracturas históricas no resueltas, rivalidades políticas enquistadas y estrategias de poder donde el simbolismo pesa tanto como la fuerza. Lo que comenzó con una explosión en una mina o el disparo de artillería ha derivado en desplazamientos masivos, muertes civiles y daños estructurales, mientras la diplomacia regional avanza a paso lento. En medio de este escenario, la narrativa pública —construida desde discursos oficiales, filtraciones, propaganda y redes sociales— se convierte en un campo de batalla clave. Dominar esa narrativa y comprender su impacto geopolítico es crucial para cualquier intento serio de resolución.
La inacción de ASEAN, la ambigüedad de las potencias y la parálisis del Consejo de Seguridad revelan que las estrategias de contención ya no son suficientes. Hoy se exige visión anticipada y equipos capaces de gestionar crisis en distintos niveles: desde el discurso hasta el diseño de salidas jurídicas y simbólicas. En este contexto, comprender cómo opera un war room o una matriz de escenarios no es teoría, sino necesidad operativa. Como en tantos otros conflictos, quien domina la narrativa, impone el ritmo.