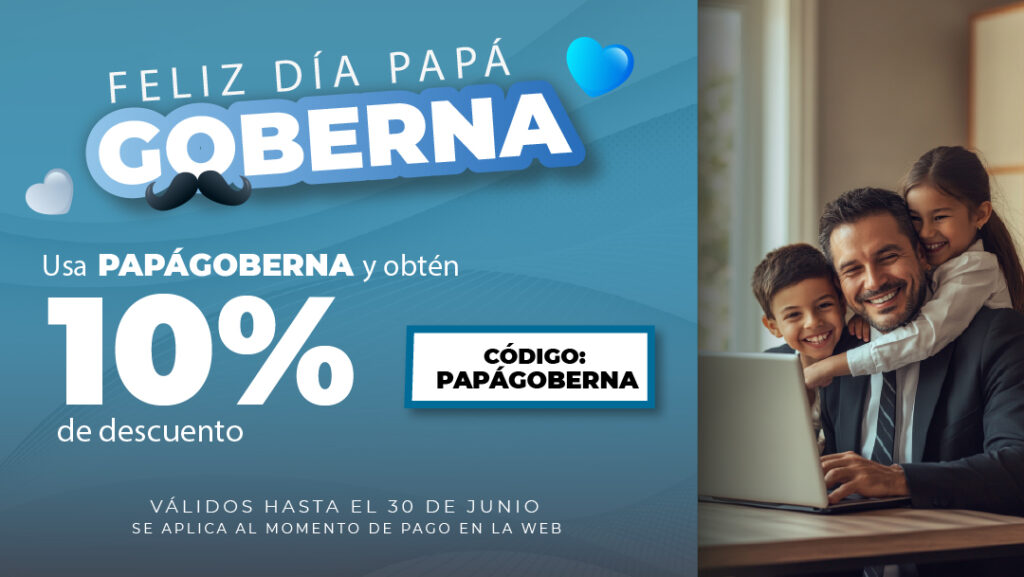Vietnam pasó de una economía devastada por décadas de guerra a consolidarse, desde los años noventa, como un exportador manufacturero relevante en Asia. Este salto no fue instantáneo ni lineal: combinó reconstrucción social, reformas económicas y una inserción internacional estratégica. El caso vietnamita interesa porque tensiona lecturas ideológicas simplistas y muestra cómo un Estado de partido único adoptó instrumentos de mercado para elevar productividad, atraer inversión y diversificar exportaciones, manteniendo a la vez objetivos de cohesión social.
Este artículo ofrece una guía objetiva y basada en datos para entender ese proceso. Primero sintetiza el arco histórico de 1945 a 1975 y la compleja reconstrucción. Luego analiza el giro reformista de Doi Moi (1986) y su impacto en la industrialización y el comercio exterior desde 1990 hasta hoy. Se revisan indicadores comparables (PIB per cápita, IED, exportaciones/PIB, pobreza) y los instrumentos de política que los sostuvieron, a fin de evaluar con evidencia cuánto hay de socialismo, de pragmatismo de mercado y de globalización en el “modelo Vietnam”.

Tras la rendición de Japón en agosto de 1945, el Viet Minh liderado por Ho Chi Minh proclamó la independencia el 2 de septiembre y estableció la República Democrática de Vietnam. En un escenario fluido y tenso —con presencia temporal de fuerzas chinas al norte y británicas al sur para gestionar la capitulación japonesa— el nuevo gobierno buscó consolidar administración, reclutamiento y logística, combinando movilización política con una estructura de guerrilla flexible. Esa organización, alimentada por redes sociales locales y cuadros formados durante la resistencia anti-japonesa, sentó las bases para sostener campañas prolongadas y para tejer abastecimiento a través de santuarios en zonas rurales y montañosas.
Entre 1946 y 1954, el conflicto con Francia escaló desde choques urbanos a una guerra de desgaste mayoritariamente rural. La táctica vietnamita combinó guerra de guerrillas, operaciones convencionales puntuales y un aprendizaje logístico acumulativo que culminó en la batalla de Dien Bien Phu (1954), donde la derrota francesa abrió paso a los Acuerdos de Ginebra. Estos contemplaron una línea de demarcación provisional cerca del paralelo 17 y elecciones nacionales que nunca se materializaron; en la práctica, se consolidaron dos entidades: un norte gobernado por la República Democrática de Vietnam y un sur asociado a Saigón, con apoyo occidental.
Desde mediados de los años cincuenta hasta 1975, la rivalidad interna derivó en la guerra de Vietnam, con insurgencia en el sur (Frente Nacional de Liberación), apoyo material y humano desde el norte y creciente intervención de Estados Unidos. La escalada incluyó el incidente del Golfo de Tonkín (1964), campañas aéreas sostenidas, uso de napalm y defoliantes como el Agente Naranja, y grandes ofensivas como la del Tet (1968), que alteraron percepciones sobre la viabilidad del conflicto. Tras los Acuerdos de Paz de París (1973) y la retirada estadounidense, la guerra concluyó con la caída de Saigón el 30 de abril de 1975.

Tras la reunificación, el nuevo Estado priorizó la integración administrativa y la construcción de una economía planificada en todo el territorio. Se impulsó la colectivización agrícola y la propiedad estatal en industria y comercio, con controles de precios, racionamiento y asignación central de insumos. El punto de partida era muy bajo: infraestructura destruida, migraciones internas, escasez de divisas y tecnología, además de los efectos persistentes de la guerra en salud pública y productividad agrícola. Las tensiones regionales —incluida la salida de población calificada y el cierre de muchas firmas privadas en el sur— redujeron la oferta y complicaron la gestión logística. El resultado fue un crecimiento errático, con cuellos de botella en alimentos, energía y transporte.
A inicios de los ochenta, las autoridades introdujeron ajustes parciales ante la evidencia de baja productividad y mercados paralelos: contratos por resultado en cooperativas, mayor autonomía a algunas empresas estatales y experiencias piloto de apertura comercial. Sin embargo, persistía la inflación alta, el desabastecimiento y una estructura de incentivos que desalentaba la inversión y la innovación. La falta de divisas limitaba importaciones clave (fertilizantes, repuestos, maquinaria) y el aislamiento relativo restringía el acceso a financiamiento y a mercados. Hacia 1985–1986, el diagnóstico interno convergió: hacía falta un giro más amplio que reordenara precios, propiedad, comercio exterior y gestión empresarial. Ese viraje llegaría con Doi Moi.

En 1986, el VI Congreso del Partido lanzó Doi Moi (“renovación”), un paquete de reformas orientado a resolver escasez, inflación y baja productividad. El giro se apoyó en liberalizar gradualmente precios agrícolas y permitir que los hogares campesinos operaran bajo contratos de largo plazo sobre la tierra, reteniendo excedentes tras cumplir cuotas fiscales. Se redujeron controles directos sobre el comercio interno, se reconoció la actividad privada en pequeña escala y se abrió la puerta a la inversión extranjera en sectores prioritarios. La lógica era pragmática: alinear incentivos microeconómicos con objetivos de seguridad alimentaria, reconstrucción industrial y generación de divisas.
El diseño institucional se movió hacia una economía de orientación socialista: partido único y planificación indicativa, pero con mecanismos de mercado para asignar recursos. Las empresas estatales recibieron mayor autonomía operativa y responsabilidad por pérdidas y ganancias; se introdujeron presupuestos duros, contabilidad más transparente y posibilidad de joint ventures con capital externo. En paralelo, el Estado conservó funciones estratégicas —infraestructura, educación básica, salud pública, regulación macro— y creó entornos especiales (polos y parques industriales) para atraer inversión con reglas sencillas y trámites más ágiles.
La implementación fue escalonada: primero agricultura y comercio interno (fines de los 80), luego normalización macro y unificación cambiaria (inicios de los 90), y más tarde integración internacional acelerada (mediados de los 90 en adelante), con leyes de inversión revisadas, creación de zonas económicas y acuerdos comerciales progresivos. Este enfoque por etapas redujo costos de transición, permitió aprender de pilotos regionales y dio señales de previsibilidad a empresas domésticas y extranjeras. El resultado fue una base más amplia para la industrialización y el salto exportador que se consolidaría a partir de los noventa.
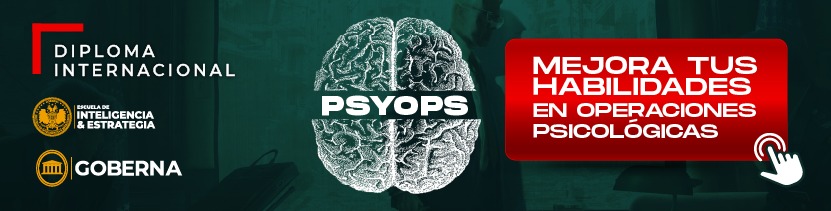
Desde inicios de los noventa, Vietnam pasó de una base agrícola a una canasta exportadora dominada por manufacturas ligeras y, progresivamente, por electrónica. La primera ola se concentró en textil-confecciones, calzado y muebles, aprovechando costos laborales competitivos y acuerdos de acceso preferencial. A medida que se consolidaron parques industriales y cadenas de suministro, se incorporaron insumos importados y se desarrollaron capacidades en control de calidad, logística y cumplimiento normativo, lo que permitió sostener volúmenes crecientes y tasas de aprendizaje en empresas locales vinculadas como proveedoras de nivel 2 y 3.
La segunda ola llegó con la electrónica y los aparatos eléctricos, impulsada por grandes anclas multinacionales que instalaron plantas de ensamblaje y, en algunos casos, centros de prueba o empaquetado. El patrón “China+1” —diversificación de riesgos de producción fuera de China— reforzó la atracción de inversión hacia Vietnam, combinando estabilidad política, infraestructura en expansión y regímenes claros de zonas económicas. Este giro elevó el valor promedio por unidad exportada y demandó fuerza laboral más calificada, estimulando formación técnica, adopción de estándares internacionales y servicios auxiliares (diseño, empaques, certificaciones).
La integración comercial fue decisiva para escalar: adhesión a ASEAN y su zona de libre comercio, entrada a la OMC, y acuerdos de nueva generación como CPTPP y EVFTA que ampliaron mercados y fijaron reglas sobre inversión, propiedad intelectual y competencia. En paralelo, la política macro tendió a la previsibilidad cambiaria y la contención de la inflación, elementos clave para contratos de largo plazo. El resultado conjunto fue un aumento sostenido de las exportaciones como porcentaje del PIB, una caída marcada de la pobreza y una diversificación geográfica de destinos (Asia, EEUU, UE), sentando bases para avanzar desde el ensamblaje hacia mayores eslabones de diseño, componentes y servicios asociados.

El avance manufacturero vietnamita se apoyó en decisiones acumulativas sobre capital humano e infraestructura. En educación, la expansión de la escolaridad básica y de la formación técnica-media facilitó la movilidad desde agricultura a manufactura y servicios vinculados a la exportación. La estandarización de competencias, los institutos técnicos y los programas de certificación orientados a calidad, seguridad y productividad permitieron absorber tecnologías de proceso. En infraestructura, se priorizaron corredores logísticos (puertos, autopistas, parques industriales), con servicios de energía relativamente estables y mejoras graduales en aduanas. La digitalización de trámites, la ventanilla única para inversionistas y los regímenes de zonas económicas simplificaron entrada y operación de empresas, reduciendo costos de cumplimiento y tiempos de despacho.
En gobernanza macro, la disciplina fiscal y la gestión del tipo de cambio buscaron previsibilidad para contratos de largo plazo, mientras que la política monetaria apuntó a contener la inflación y a estabilizar expectativas. El marco legal de inversión —con reglas más claras para empresas estatales, privadas y capital extranjero— mejoró la asignación de riesgos y la resolución de controversias. Paralelamente, políticas de encadenamientos productivos fomentaron que proveedores locales adoptaran estándares exigidos por anclas multinacionales (calidad, trazabilidad, cumplimiento laboral y ambiental), con programas de apoyo a pymes para subir en la cadena de valor. Estos elementos, sumados, crearon un entorno donde las firmas pueden aprender, escalar y exportar con mayor sofisticación.
El caso vietnamita admite lecturas en tensión. Una subraya el rol del Estado y la cohesión organizativa de un régimen socialista capaz de movilizar recursos, coordinar inversiones y sostener políticas industriales a largo plazo. Otra enfatiza el pragmatismo de mercado: liberalización gradual, incentivos a la productividad, apertura comercial y protección de derechos económicos suficientes para atraer IED. Una tercera pone el foco en la globalización y las cadenas de suministro: reglas internacionales, demanda externa y transferencia tecnológica como motores principales. La evidencia sugiere que el desempeño resulta de la combinación: dirección estratégica estatal + disciplina macro + competencia externa + aprendizaje empresarial, con pesos relativos que varían por sector y etapa.
En conjunto, Vietnam muestra una trayectoria de resiliencia que transformó un punto de partida extremadamente adverso en una plataforma industrial-exportadora. No es un “milagro” ni una prueba única de una doctrina, sino un proceso acumulativo de decisiones y ajustes. La clave para evaluarlo objetivamente es medir: productividad, complejidad exportadora, contenido local, calidad del empleo y sostenibilidad ambiental. A partir de ahí, el debate deja de ser eslogan y se vuelve política pública comparada.