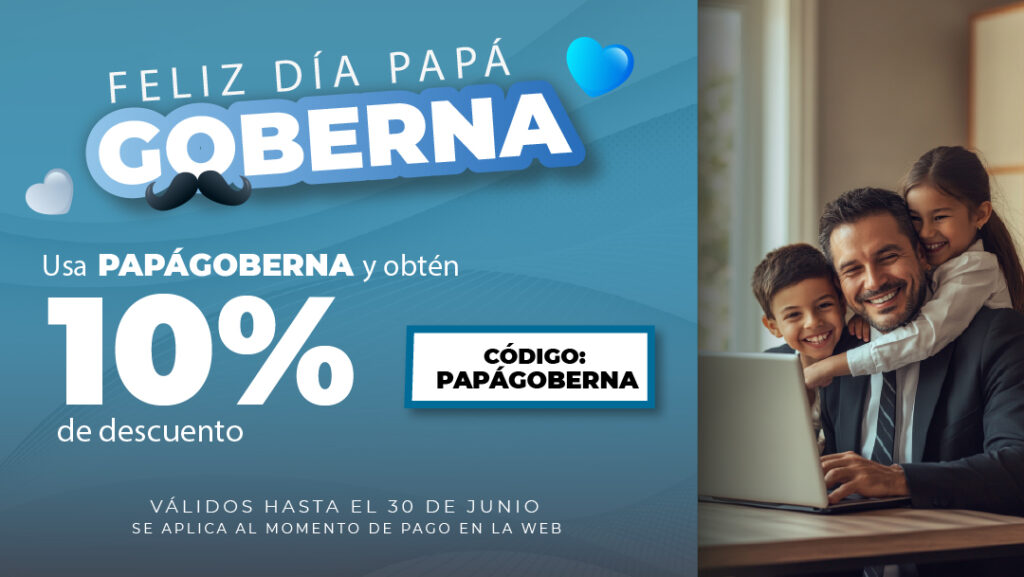Un peluche, una canción viral y una elección escolar fueron suficientes para desencadenar un fenómeno cultural inesperado: el Capibarismo. Surgido en diciembre de 2024 en un colegio público de Huaycán, Lima Este, este movimiento juvenil rompió la barrera del aula y se instaló en el imaginario digital colectivo, impulsado por TikTok, medios de comunicación y la simpatía masiva que genera el capibara. La escena es simple pero poderosa: un niño con voz firme grita «¡Capibara!» mientras sus compañeros lo aclaman con entusiasmo. Esa imagen se volvió símbolo de una generación que, ante el abandono estructural, decide apropiarse de lo simbólico con creatividad.
Aunque puede parecer un chiste escolar, el Capibarismo contiene una energía política que no debe ser subestimada. No solo ganaron las elecciones de su colegio, sino que usaron la visibilidad del movimiento para exigir mejoras concretas en su infraestructura educativa, como la reconstrucción del patio y la adquisición de computadoras. En un país donde la política institucional ha perdido todo atractivo para los más jóvenes, lo simbólico se convierte en acto. La acción política ya no pasa por los partidos, sino por lo que emociona, moviliza y se comparte. Este tipo de energía emocional, espontánea y disruptiva recuerda al uso táctico de símbolos en campañas políticas no convencionales, donde la estética y lo inesperado rompen con la apatía.

El Capibarismo surgió en las elecciones escolares del colegio Alfonso Barrantes Lingán, en Huaycán, cuando un grupo de estudiantes eligió al capibara como símbolo de su lista. Lo que comenzó como una broma interna pronto se volvió viral en redes, al grito de “¡Capibara!” coreado por decenas de escolares. En un contexto de desconexión institucional, una figura sin discurso político logró movilizar más que muchas propuestas formales: emoción colectiva y sentido de pertenencia.
El fenómeno no se detuvo en lo viral. Tras ganar la elección escolar, los jóvenes utilizaron la atención mediática para articular demandas claras y urgentes: infraestructura digna, acceso a tecnología y apoyo estatal a su centro educativo. Esto marcó un giro importante: del meme al mensaje. El Capibarismo fue la plataforma emocional y estética desde la cual ejercieron presión política sin lenguaje partidario. Este tipo de movimientos recuerda cómo las campañas más efectivas pueden surgir desde lo informal, aprovechando las emociones colectivas y el ingenio narrativo. En escenarios donde la formalidad excluye o aburre, el terreno se abre para la comunicación táctica que conecta desde lo cotidiano.

En el Perú, los jóvenes crecen en una democracia que les promete participación, pero con canales de representación colapsados y sin figuras en las que confiar. Según el IEP, el interés juvenil por la política cayó del 70 % en 2022 al 50 % en 2025, reflejando una crisis de legitimidad más que desinterés. En este contexto, los adolescentes no solo se alejan de los partidos, sino que buscan nuevos lenguajes simbólicos para hacerse oír.
El Capibarismo aparece como una respuesta lúdica, afectiva y espontánea frente a ese vacío. Lo que parece absurdo —votar por un capibara— es en realidad una expresión política de ruptura generacional. Cuando la estructura institucional no ofrece figuras de referencia, los jóvenes construyen las suyas propias, incluso desde el humor o el juego. Lo que une no es la ideología, sino la experiencia compartida del abandono y el deseo de representación. En este proceso, se movilizan recursos como la estética, el relato y la emocionalidad —elementos cruciales en la construcción de discursos de liderazgo simbólico, donde el mensaje no siempre se dice, pero sí se muestra o se siente.

El Capibarismo no puede entenderse solo como una broma o una campaña escolar con peluches. Es una forma de refugio simbólico frente a una realidad hostil. Para miles de adolescentes que crecen en entornos atravesados por la violencia, la precariedad y el abandono estatal, crear figuras como el capibara es una manera de sostenerse emocionalmente y organizar su entorno afectivo. En ausencia de líderes legítimos, instituciones confiables o promesas cumplidas, los símbolos dulces y aparentemente absurdos se convierten en fuentes de calma y comunidad. El capibara, con su pasividad serena y su ternura, es una respuesta a la angustia de vivir en una sociedad que no ofrece garantías mínimas.
En este sentido, el Capibarismo no es solo una reacción: es una estrategia psicosocial inconsciente de afirmación colectiva. La estética del animal, su repetición en peluches, cantos y redes sociales, funciona como una operación de reafirmación identitaria frente a un entorno desintegrado. Las juventudes no necesitan únicamente programas o ideologías: necesitan sentido. Y ese sentido se construye desde símbolos que canalizan ansiedad, deseo, pertenencia y juego. Lo aparentemente ingenuo encubre una necesidad profunda: reordenar emocionalmente un mundo que luce incoherente.
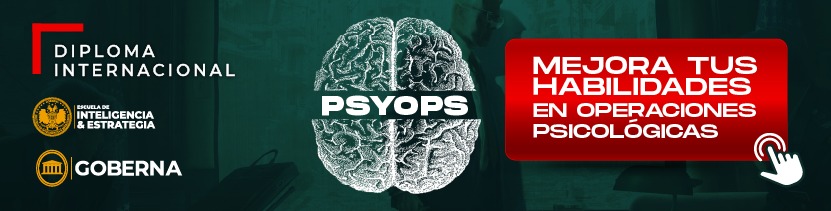
Este fenómeno también evidencia una mutación del acto político. Ya no se trata solo de marchar o militar, sino de habitar espacios emocionales y culturales que ofrecen consuelo y acción simbólica. El meme, el peluche, el canto, se vuelven formas de militancia afectiva, más relevantes para muchos adolescentes que cualquier discurso desde el Congreso. En vez de construir ideología, construyen afectos compartidos. En vez de propuestas racionales, ofrecen señales de comunidad. En vez de líderes, dibujan íconos que los protejan emocionalmente, aunque sea desde el absurdo.

El Capibarismo encaja perfectamente en una tendencia global que muchos teóricos llaman la estetización de lo político en tiempos postmodernos. Ya no se trata de plataformas ideológicas, sino de experiencias visuales, afectivas y virales que capturan emociones más rápido que cualquier manifiesto. Este fenómeno ha tenido expresiones similares en otros países, como el Partido Nettista en Italia (1953), que prometía “un bistec al día” como consigna electoral, o el Partito dell’Amore, que usó el erotismo como protesta frente a la política tradicional. La diferencia es que ahora lo simbólico precede a lo político: no importa qué se propone, sino cómo se comunica y qué emociones despierta. En este escenario, lo importante no es convencer, sino conectar.
Frente a una clase política percibida como falsa, distante o corrupta, los jóvenes optan por nuevas formas de acción colectiva que evitan el lenguaje tradicional del poder. La fuerza del Capibarismo no está en un plan de gobierno, sino en su capacidad de generar comunidad instantánea. Y eso lo convierte en un acto de ruptura estética y emocional frente al sistema. La espontaneidad y la creatividad son armas suaves, pero efectivas, dentro de un ecosistema saturado de discursos vacíos. Esta lógica recuerda el valor de las «operaciones simbólicas de disrupción emocional«, herramientas que, aunque no tienen estructura partidaria, logran reordenar temporalmente el campo de lo posible.

El Capibarismo no es una amenaza para la política tradicional, pero sí un síntoma de su agotamiento. Cuando los partidos dejan de emocionar, otros símbolos ocupan su lugar. Puede parecer ridículo que un peluche logre más adhesión que un congresista, pero eso dice más de la clase política que de los jóvenes. El vacío de legitimidad no solo se mide en encuestas, sino también en la necesidad urgente de inventar nuevas formas de representación simbólica. Por eso, lo que comenzó como un juego se convirtió en lenguaje político, aunque sin discursos ni banderas. En un sistema que ya no conecta, cualquier acto creativo —por mínimo que sea— puede transformarse en un código de resistencia.
Los adolescentes que votaron por el Capibarismo no están despolitizados; simplemente están hablando otro idioma. Uno hecho de afectos, íconos virales, estéticas compartidas y gestos espontáneos. Es allí donde radica su potencia: rompen las reglas no para destruirlas, sino para crear otras más cercanas, más vivibles. El capibara no representa un proyecto, sino una comunidad simbólica que quiere esperanza, ternura y espacio propio. Y en un mundo donde la política profesional está más preocupada por el control que por el cuidado, el surgimiento de liderazgos simbólicos emocionales puede ser más estratégico de lo que parece.