


La organización territorial de Bolivia se compone de tres niveles territoriales cuyas unidades son el nivel departamental comprendido por 9 departamentos, el provincial compuesto por 112 provincias; y el nivel local con 343 municipios, además de formar parte los territorios indígenas originarios campesinos, la coexistencia de una región autónoma del Gran Chaco situado en el departamento de Tarija y una región metropolitana en el departamento de Cochabamba.
Esta organización territorial actual se basa en la configuración de los 9 departamentos de Bolivia de las que tienen como antecedente las 5 intendencias de la Real Audiencia de Charcas y que con el transcurso del tiempo desde la fundación de la Republica hasta la implementación del Estado Plurinacional de Bolivia tubo ajustes en cuanto a su cantidad y delimitación geográfica.

El Estado unitario social con autonomías, vigente en Bolivia, se sustenta en una estructura centralista con base territorial departamental, cabe puntualizar que para una transición efectiva hacia un modelo federal policéntrico, o Estado regional o confederado, es necesario desmontar la base territorial departamental de herencia colonial (Zavaleta, 1986), siendo que, dicha estructura departamental consolida un régimen de acumulación rentista, donde las élites regionales capturan la renta extractiva mediante un verticalismo institucional que concentra el control político y centraliza la administración de las regalías de los recursos naturales.
Desde la perspectiva sociopolítica, la estructura departamental ha operado como un dispositivo de poder que ha impactado negativamente en la cohesión social de Bolivia, por un lado, ha reforzado una rígida estratificación social, profundizando el clivaje urbano-rural (Lipset & Rokkan, 1967) y reproduciendo una colonialidad del poder (Quijano, 2000) que segmento a la sociedad, fomentando una identidad departamental sobrepuesta a la identidad nacional, promoviendo un regionalismo que trastorna la construcción de un imaginario nacional homogéneo al privilegiar patrimonios culturales, narrativas históricas y capitales simbólicos locales sobre el proyecto nacional unificador.
De la misma manera, la arquitectura autonómica departamental, al instituir gobiernos subnacionales con Asambleas y Gobernadores, ha generado un pluralismo estructural que induce a una politización de la sociedad civil y promueve la lucha por la hegemonía del control del Estado entre grupos cívicos de corte departamental y el gobierno central sobreponiendo agendas regionalistas al interés nacional, estableciendo una relación de poder como contrapeso informal, disputando la primacía en la definición de la agenda política regional y la distribución de recursos.
En síntesis, la estructura departamental en Bolivia se erige como un dispositivo de poder histórico que consolida un régimen de acumulación rentista y una gobernanza vertical en el que profundiza los clivajes socio-territoriales en la sociedad y debilita la construcción del imaginario de unificación nacional, sino que también genera un pluralismo asimétrico estructural donde los comités cívicos, como actores de veto, disputan la soberanía al gobierno central, siendo esta dialéctica como evidencia de la colonialidad del poder vigente en el ordenamiento territorial que obstruye la consolidación del orden unitario, siendo este el núcleo del problema territorial boliviano y sobre el cual se proyecta una alternativa de reordenamiento.

La superación del modelo territorial boliviano exige una reforma estructural que desmonte las jurisdicciones departamentales las cuales son los factores de fragmentación de la unidad nacional; frente a esta herencia colonial, la diversidad cultural y las territorialidades históricas del país, el rediseño debe priorizar la construcción de un orden unitario basado en regiones naturales de carácter policéntrico, siendo esta transición sinequanone como requisito para trascender la colonialidad del poder que define la actual pugna por la soberanía entre el gobierno central y los poderes fácticos operativos departamentales.
La transición hacia un Estado Regional policéntrico en Bolivia implica una reingeniería constitucional que sustituya la división departamental por una organización basada en regiones socioecológicas naturales, siendo que este modelo al adoptar al municipio como la base para el funcionamiento de la estructura orgánica territorial con una descentralización fiscal financiera, se establecería un esquema horizontal entre Gobierno central y autonomías locales, promoviendo la unidad nacional y diluir el clivaje societal siendo que al articularse según los pisos ecológicos (altiplano, valles y llanos).
se potencia una gobernanza policéntrica que optimiza las vocaciones productivas endógenas de los municipios, en el entendido que, los municipios altiplánicos podrían especializarse en consolidar un clúster minero-energético (producción de energía eólica y el desarrollo de la agroindustria como desarrollar la producción y comercialización de la quinua y papa), superando la lógica rentista-departamental mediante una planificación territorial de abajo hacia arriba de tal forma que fortalezca la capacidad estatal local (Evans, 1995).
De la misma manera, en el marco de un Estado Regional, la planificación territorial se articularía mediante una gobernanza multinivel, siendo que en la región de los valles se desarrollaría un modelo endógeno basado en la agroindustria de cereales, frutas y hortalizas, aprovechando sus microclimas, mientras se gestione el desarrollo de la minería en lugares estratégicos en concurrencia con el gobierno central.
Por su parte, en la región de los llanos se especializaría en complejos agropecuarios (ganadería, arroz, algodón) y ecoturismo, gestionando su biodiversidad, asimismo, la intervención estatal sería importante para la integración de las cadenas productivas en cadenas globales de valor (Gereffi, 2001), asumiendo los lineamientos de la explotación e industrialización de hidrocarburos, o del litio superando así el extractivismo primario mediante la agregación de valor local.

En el plano formal, el nuevo ordenamiento territorial se estructuraría sobre una arquitectura policéntrica municipal que eliminaría las entidades departamentales y provinciales, consideradas como herencias del poder colonial, siendo que el mapa político se reconfiguraría a partir de la superposición y articulación de tres esferas territoriales: municipios, Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOCs) reconociendo su autogobierno como expresión de pluralismo politico y regiones definidas por criterios naturales y políticas por la voluntad asociativa de municipios. Esta nueva geometría del poder busca superar la fragmentación histórica mediante una descentralización política y fiscal que otorgue capacidad estatal (Evans, 1995) a estas nuevas unidades para gestionar sus recursos y auto administrarlos estratégicamente de manera eficiente y legítima para una Bolivia unida sin fragmentaciones.
Para sellar la reconfiguración territorial de Bolivia, este debe vincular la integración comercial regional consolidando el paradigma de Estado pivote (Cohen, 2003) fundamentando la condición geopolítica de heartland sudamericano (Mackinder, 1904), siendo que al implementar la nueva arquitectura territorial con la base municipal que tiene como función principal transformar al país en un corredor bioceánico estratégico, consolidando al Estado boliviano como el hinterland continental.
Es decir, zona de influencia económica y logística que articulada el Pacífico con el Atlántico, a fin de superar la condición de Estado mediterráneo mediante la proyección soberana de un sistema carretero de integración regional de los cuatro puntos cardinales de tal forma que capitalice la centralidad geográfica en un medio de integración regional para el comercio regional.
En el análisis se evidencio que el ordenamiento territorial basado en departamentos, constituye un dispositivo de poder que perpetúa una dependencia estructural del modelo rentista y una latente colonialidad del poder, siendo que esta configuración, profundiza los clivajes socio-territoriales politizando las acciones regionales de la sociedad civil departamental que operan como actores de veto y disputa de la soberanía al gobierno central; por tanto, la superación de esta lógica requiere una reforma constitucional que desmonte esta herencia colonial como condición para construir una auténtica unidad nacional que desarrolle desde el enfoque local endógeno con perspectivas de integración regional.
En tanto, la transición a un Estado regional se presenta como un proyecto de reingeniería que, mediante una gobernanza con descentralización fiscal, busca potenciar las vocaciones productivas endógenas, bajo ese contexto, el mapa político compuesto por la articulación de regiones naturales, que comprende municipios y TIOCs, no solo pretende optimizar la capacidad estatal local, sino reposicionar a Bolivia como un Estado pivote que capitalice su condición de heartlandsudamericano, en ese sentido, el rediseño territorial debe apuntar en la posesión de una identidad nacional, la superación del extractivismo y proyectar una inserción soberana en las cadenas globales de valor, reconfigurando la geometría del poder interno y la posición geoestratégica del país.

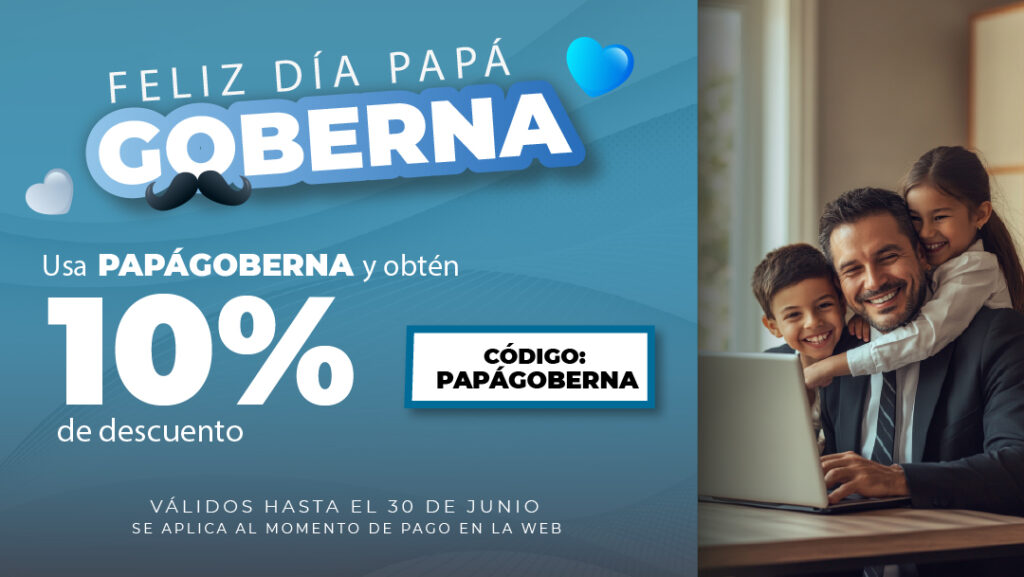
Un comentario
Muy buena el análisis sería muy importante la reconfiguración del ordenamiento territorial boliviano