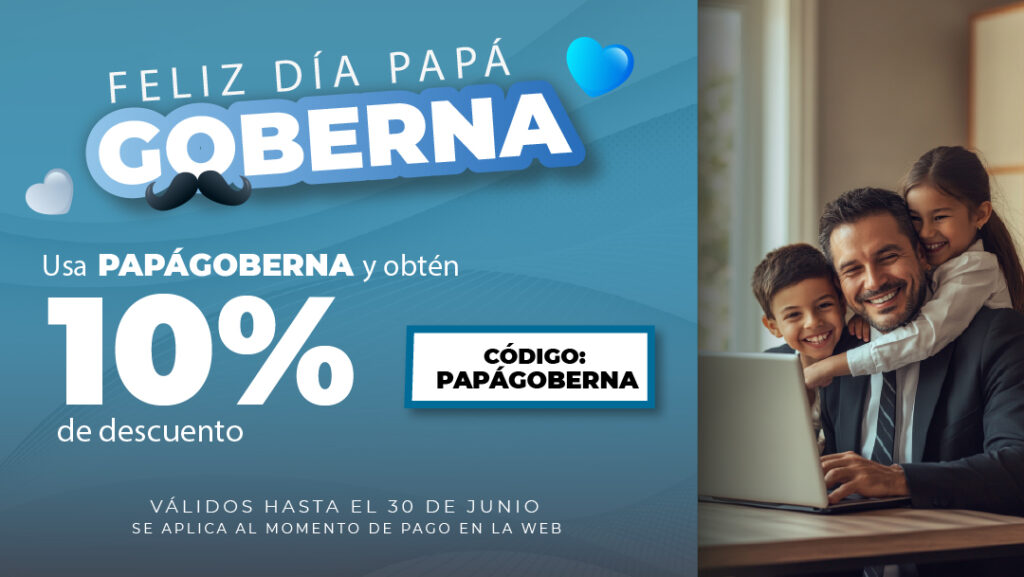Hoy, 11 de agosto de 2025, Colombia amanece con la confirmación de una tragedia que sacude su panorama político: el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, senador y candidato presidencial, tras permanecer más de dos meses en estado crítico a causa de un atentado en Bogotá. La noticia irrumpe en un momento clave de la campaña y se convierte en un símbolo del riesgo mortal que enfrentan los líderes políticos en un país donde la violencia y la política parecen condenadas a convivir.
En un clima electoral ya polarizado, su muerte desnuda el vacío de poder y las fisuras en la seguridad del Estado. Las campañas políticas en Colombia no solo se miden en votos, sino en capacidad de resistencia ante amenazas reales y calculadas, algo que obliga a replantear cómo se planifican y blindan las candidaturas frente a grupos armados y enemigos políticos. Este escenario conecta con la noción de prevención de ataques políticos como parte de las tácticas que todo equipo electoral debe dominar para sobrevivir en contextos de alta hostilidad.

El 7 de junio de 2025, Miguel Uribe participaba en una actividad de campaña en Fontibón, Bogotá, cuando un atacante, posteriormente identificado como un menor de edad, abrió fuego en su contra. Los disparos, ejecutados a corta distancia, impactaron en varias partes de su cuerpo, incluido un proyectil que alcanzó su cabeza. El agresor fue detenido en el lugar y las investigaciones iniciales apuntaron a vínculos con la Segunda Marquetalia, una disidencia de las FARC conocida por sus acciones armadas contra figuras públicas. Desde ese momento, Uribe ingresó a la Fundación Santa Fe en estado crítico, siendo sometido a múltiples cirugías.
Durante los más de 60 días de hospitalización, se produjeron momentos de falsa alarma, como el comunicado fraudulento del 17 de junio que anunció su muerte y fue desmentido de inmediato. Pese a la atención médica especializada, las complicaciones derivadas de la hemorragia cerebral fueron irreversibles, y hoy, 11 de agosto, se confirmó su fallecimiento. Esta secuencia de hechos refleja cómo un ataque planificado puede prolongar su impacto político y mediático, generando un escenario donde el manejo estratégico de la crisis se convierte en parte de la campaña misma. Este tipo de control y respuesta encaja con la idea de operaciones psicológicas para contrarrestar narrativas enemigas y mantener la cohesión del electorado.
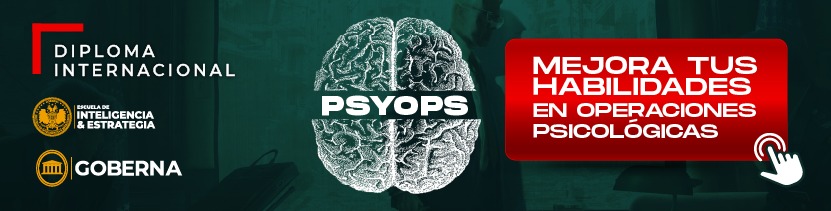
Miguel Uribe Turbay nació en 1986 en Bogotá, en el seno de una familia profundamente ligada a la política y el periodismo. Hijo de la periodista Diana Turbay —asesinada en 1991 durante un secuestro del Cartel de Medellín— y ndieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, creció marcado por la violencia política y el peso del servicio público. Fue concejal de Bogotá (2012-2015), secretario de Gobierno (2016-2018) y senador desde 2022, siempre con un discurso de mano firme frente al crimen organizado y una postura crítica hacia negociaciones con grupos armados ilegales.
Su estilo directo, a menudo confrontacional, le ganó tanto aliados como detractores. En sus intervenciones defendía la seguridad ciudadana como eje de desarrollo y buscaba proyectarse como un líder presidencial capaz de frenar la expansión del narcoterrorismo. Esa narrativa de posicionamiento político claro es un ejemplo de cómo la imagen pública y la oratoria persuasiva se convierten en armas estratégicas para consolidar liderazgo y movilizar bases electorales.

Las investigaciones oficiales apuntan a que el atentado contra Miguel Uribe fue ejecutado por un joven armado, vinculado a redes de la Segunda Marquetalia, disidencia de las FARC que ha mantenido una actividad violenta constante contra objetivos políticos y de seguridad. Este grupo, liderado por antiguos mandos guerrilleros, opera bajo una lógica de ataques selectivos para enviar mensajes de poder y control territorial. En este caso, el objetivo no solo fue silenciar una voz opositora, sino también intimidar al electorado y condicionar la narrativa de la campaña.
Lo más preocupante es la precisión operativa con la que se desarrolló el ataque: el uso de un agresor menor de edad para reducir condenas, la elección de un evento abierto y la cobertura mediática posterior son tácticas propias de la inteligencia insurgente. Este patrón evidencia que, más allá de la violencia física, existe una estrategia de guerra psicológica y desestabilización política, donde el cálculo previo y la selección del momento buscan maximizar el impacto. Conocer, anticipar y neutralizar este tipo de amenazas forma parte de lo que se entiende como contrainteligencia en campañas electorales.

El anuncio del fallecimiento de Miguel Uribe generó un aluvión de pronunciamientos en redes y medios. El presidente Gustavo Petro expresó su rechazo a la violencia y envió condolencias a la familia, mientras que los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque denunciaron la impunidad y el avance de los grupos armados. La vicepresidenta Francia Márquez, así como líderes de oposición y oficialismo, coincidieron en que el crimen representa un golpe a la democracia.
Fuera de Colombia, gobiernos como el de Ecuador, y organizaciones internacionales de observación electoral, manifestaron preocupación por el nivel de inseguridad en procesos democráticos en la región. La rápida reacción mediática muestra cómo, en política, la gestión del discurso tras una crisis puede moldear la opinión pública y redefinir la narrativa de una campaña. En escenarios así, el manejo de crisis no es improvisado: requiere estructuras de War Room para coordinar mensajes, contener daños y capitalizar la atención mediática en favor de una causa.

La muerte de Miguel Uribe llega en pleno clima electoral, a menos de un año de las elecciones presidenciales, y obliga a reconfigurar alianzas y estrategias. Su ausencia deja un vacío en el sector opositor al actual gobierno, debilitando un bloque que buscaba consolidar un discurso de seguridad y orden como respuesta al crecimiento del narcoterrorismo y la criminalidad organizada. Este asesinato también eleva la percepción de riesgo entre candidatos, lo que podría modificar la manera en que se planifican eventos y recorridos de campaña.
En este contexto, la violencia política se convierte en un arma estratégica para alterar el tablero electoral. El miedo puede desmovilizar votantes, cambiar prioridades de campaña e incluso favorecer a rivales si logran imponer una narrativa de control o inevitabilidad. Neutralizar ese efecto requiere operaciones psicológicas inversas, que reconstruyan la moral de la base electoral y refuercen la cohesión partidaria, evitando que el adversario capitalice la tragedia.

La muerte de Miguel Uribe Turbay no es solo la historia de un atentado, sino el retrato de un país donde la política sigue jugando al filo de la navaja. Cada campaña, cada acto público y cada aparición mediática puede convertirse en escenario de ataque, y la línea entre la competencia electoral y la guerra política se ha vuelto peligrosamente difusa. Esta realidad no se resuelve con discursos, sino con medidas concretas que fortalezcan la seguridad de los candidatos y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
En un momento donde la violencia política amenaza la esencia misma de la democracia, no basta con lamentar; es necesario planificar, anticipar y neutralizar las amenazas de forma sistemática. Enfrentar este reto requiere no solo voluntad política, sino también estructuras de inteligencia electoral y gestión estratégica, capaces de actuar antes de que los ataques ocurran. Solo así se puede aspirar a campañas donde el debate y las ideas prevalezcan sobre el miedo y las balas.