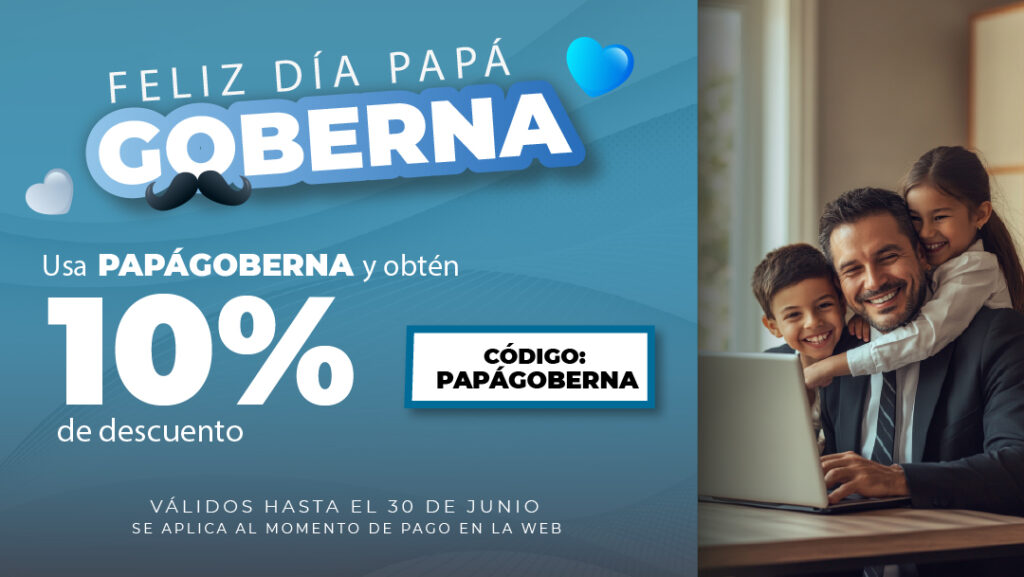Hace 200 años, en el Alto Perú, hoy Bolivia, se desencadenaron acontecimientos como la batalla de Junín, la batalla de Ayacucho y la contienda en Tumusla, que marcaron la antesala emancipadora. Sin embargo, la independencia de Bolivia fue influida por las decisiones de la élite blanca criolla, descendiente de la colonización española, siendo que el 6 de agosto de 1825 se firmó el acta de independencia en la ciudad de Sucre, dando comienzo a la vida del Estado boliviano de corte republicano.
En 1952 se desembocó la Revolución Nacional sobre la base de sectores populares, a la cabeza del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), transformando profundamente la estructura social, política y económica de Bolivia, consolidando la ideología del nacionalismo revolucionario que buscaba la soberanía nacional frente al neocolonialismo y la explotación interna de las élites oligárquicas, teniendo como proyecto la integración de un Estado-nación.
Entre luces y sombras del Nacionalismo Revolucionario, el año 2006, el Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS – IPSP) indujo un contexto histórico diferente al ideologema nacionalista; se promovió el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica. Asimismo, se combinaron componentes del socialismo tradicional con las prácticas comunitarias indígenas, en base a organizaciones sociales como poder político.
Frente a esa encrucijada política de dos visiones ideológicas irresistibles, la trayectoria boliviana ha experimentado una dialéctica histórica en la administración y reproducción del poder estatal, siendo que la independencia de Bolivia en 1825 consolidó un pacto social excluyente donde la élite criolla monopolizó el aparato administrativo bajo lógicas patrimonialistas. Sin embargo, la Revolución Nacionalista del 52 reconfiguró la dominación del poder estatal mediante un bloque popular, transitando a estructuras mestizas de mediación corporativa.
Por otra parte, en 2006 se inició un ciclo político de pluralismos y diversidad cultural que tuvo como enfoque descentralizar la autoridad mediante mecanismos de participación étnica, combinados con las formas de legitimación simbólicas ancestrales, estableciendo estructuras sociales de hegemonía corporativa indígena-mestiza, que tendrían como enfoque el socialismo comunitario.

En la trayectoria del bicentenario, dos elementos estructurales hacen de la historia boliviana un contexto crónico de empate catastrófico. Ambos ideologemas han interactuado en su posicionamiento sobre la base de superar la dependencia primario-exportadora de los recursos naturales, como los minerales de la plata y el oro, después el estaño, luego los hidrocarburos y, más adelante, el litio. Asimismo, han incluido como política de reproducción del poder la tensión étnico-territorial; a saber que, en 1952, el Estado tenía como fin estructurar una sociedad homogénea, mestiza y corporativa, bajo el concepto de Estado-nación, mientras que, en 2006, las bases de la composición societal se fundan en los saberes y costumbres de las naciones y pueblos indígenas originario-campesinos, componiendo una sociedad diversa culturalmente y organizada políticamente bajo los preceptos del Estado Plurinacional.
Cabe señalar que el ideologema del nacionalismo revolucionario se caracterizó por instituir una ideología que buscaba consolidar la soberanía nacional mediante la alianza de clases populares, frente al neocolonialismo y la explotación de élites oligárquicas, consolidando un bloque histórico que afianzó su hegemonía política con reformas estructurales (nacionalización de minas, reforma agraria, voto universal) y un discurso revolucionario en busca de la transformación de la sociedad boliviana.
En la coyuntura del Socialismo Comunitario, este se combina con la cosmovisión del Vivir Bien, que, según se establece en las tensiones creativas del proceso de cambio, está determinado por articular la concentración del poder estatal con la desconcentración de las deliberaciones de la sociedad organizada, dando como resultado la democratización de las decisiones entre Gobierno y organizaciones sociales. Por otra parte, la inclusión a la base social de nuevos actores, como empresarios patriotas que, bajo los principios anticoloniales, componían la identidad del pueblo boliviano, así como la supremacía del interés general sobre los intereses privados o particulares y la combinación de la humanización de la naturaleza promovida por Marx con la filosofía del Vivir Bien, establecían un marco estructural de Estado industrializador sostenible de recursos naturales para el beneficio de las personas, denominado Estado Plurinacional.
Ambas coyunturas operan como puntos de bifurcación que desnudan contradicciones estructurales latentes en el Estado boliviano. Por una parte, la Revolución Nacional reveló la crisis terminal del Estado oligárquico y la urgencia de incluir a sectores populares postergados, mientras que la tensión creativa del Socialismo Comunitario expuso el agotamiento del neoliberalismo y la emergencia de una clase política indígena.

Por lo expresado anteriormente, ambas fuerzas visionarias no han podido superar el objeto de la colonialidad del poder: el nacionalismo revolucionario marginó al mundo indígena por el mestizaje, y el socialismo comunitario, para el Vivir Bien, reprodujo una estructura jerárquica verticalista en la sociedad boliviana. Ambos proyectos políticos se basan en el extractivismo de recursos naturales que, bajo discursos nacionalistas, han demostrado que toda coyuntura disruptiva en Bolivia es un escenario imaginario de tensiones políticas irresueltas.
El pensamiento colonial se basaba en una estructura vertical; es decir, lo superior gobierna sobre algo que está por debajo de sí, y lo inferior debe obedecer a algo que está por encima de él. Esta teoría colonial ha generado una relación jerárquica en la sociedad, estableciendo niveles de dependencia y servidumbre de los pueblos conquistados frente a los conquistadores.
Al independizarse, Bolivia heredó los métodos de dependencia de trabajo de la colonia, es decir, la continuación de las formas de extractivismo primario-exportador de recursos naturales y la reproducción del orden universal jerárquico tomasino como estructura societal inmersa en el Estado.
Este fenómeno inamovible ha implicado que el Estado y su sociedad mantengan dependencia del extractivismo primario-exportador como factor de su desarrollo, y establezcan una diferenciación de jerarquía vertical preferencial entre gobernantes y gobernados, lo que ha producido una segmentación de identidades regionales y un empoderamiento patrimonial de lo público, induciendo a imitar modelos de sociedades externas.

A 200 años de trayectoria en la historia de Bolivia, el Estado ha ejercitado una dialéctica política de proyectos emancipadores frente a la persistencia de estructuras coloniales de poder. La Revolución del 52 democratizó la sociedad y su acceso al Estado mediante la incorporación corporativa de sectores populares; sin embargo, la revolución consistió en homogenizar la sociedad boliviana, obviando las identidades indígenas. Por otro lado, desde el año 2006, el socialismo comunitario, pese a su retórica descolonizadora e inclusión de los indígenas en las esferas del poder, no logró trascender el extractivismo como base material del poder estatal, replicando así la dependencia de los recursos naturales —de la plata al litio— como eje de la acumulación política.
El Bicentenario de Bolivia muestra una paradoja imaginaria de descolonización. Superar esta condición es el desafío de los próximos gobernantes y, además de manejar el aparato público, requerirá también desvincular el proyecto estatal del extractivismo y deconstruir las jerarquías étnico-territoriales internalizadas en las estructuras de la sociedad boliviana. Hasta no resolver esta contradicción, el empate catastrófico entre proyectos nacionalistas o cosmovisiones posteriores seguirá definiendo la trayectoria política colonial del país.